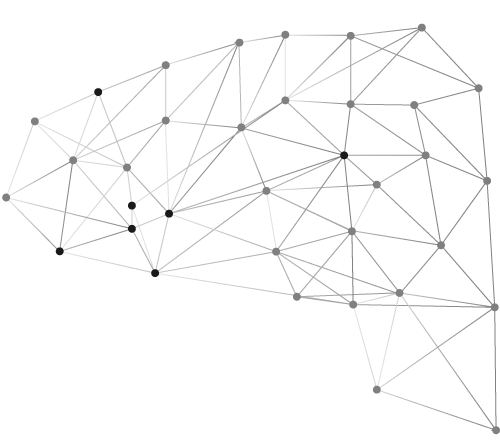Parte I
¿Cómo es posible que alguien dese infligir el mayor daño posible a un semejante?. Cuando las armas callan esta es una pregunta que habitualmente queda pendiente de respuesta, porque suele ser la más difícil y dolorosa de las indagaciones. Mirar y callar ante el odio satura de silencios el espacio público. Precisamente por eso, la cultura del odio es la última de las cosas que se suelen gestionar en los procesos post-violencia, porque afecta, directamente o indirectamente, a una mayoría social. Quienes asesinaron, quienes lo justificaron y quienes le quitaron gravedad o quienes no supimos acercamos a las personas que sentían dolor, agrandamos una cultura del odio que es fatal.
Las heridas de nuestra violencia reciente están abiertas todavía y supuran, sobre todo, por la parte donde se coloca, como un aguijón, esa cultura del odio. Por eso preguntarnos por el papel de los ilesos es algo obligatorio.
La violencia de ETA, por ejemplo, no sólo fue posible por la actitud de los victimarios, también fue posible por los que miramos a otro lado, por los que dijeron que no era para tanto, por los que se dejaron llevar o por los que creyeron que era mejor no meterse en problemas. Es verdad que no hay “asesinato pequeño”, pero cuando Thomas de Quincey dijo “la ruina de muchos comenzó con un pequeño asesinato al que no dieron importancia en su momento” describió bien una actitud desgraciadamente común.
Cuando encontramos sentido práctico a la violencia es cuando empieza el horror. Y en estos momentos de tiempos post-ETA no se trata de juzgarnos, mediante el reproche personalizado, se trata de entender la sociedad que tuvimos. Se trata, en fin, de no volver a construir esos códigos que ahogan la libertad, dificultan la convivencia y agrandan el odio. Más que el reproche, es preciso que aparezca la tristeza y la rabia.
Estamos acostumbrados a leer y escuchar opiniones sobre la violencia con una hoja de cálculo al lado, para medir cuantas veces el que escribe habla de “nuestra” violencia y cuantas veces habla de la “otra”. Si la cosa está inclinada a nuestra favor bien, sino siempre habrá un “lo que ellos han hecho es peor” para no abordar una sincera y liberadora autocrítica.
Y ese es uno de los problemas de la violencia, la deshumanización hacia el otro. Como si por ser diferente, como si por pensar distinto, se convirtiera en algo al que se le puede agredir, sin reconocer en ese odiado a alguien como tú. La dignidad humana precisamente radica en eso. El inicio del odio se produce cuando te rodeas solo de los tuyos, cuando desprecias al otro y cuando lo conviertes en un objeto, cuando lo deshumanizas. Por eso llama la atención el odio que todavía mucha gente tiene hacia quien no piensa igual.
Ahora, más que nunca, hace falta debatir sobre una ética universal, de mínimos, que evite que seamos unos perfectos matizadores cuando la violencia es de los otros. Y esto es algo que debemos quebrar, porque amenaza nuestra moralidad, porque resulta terrible pensar que el asesinato resulta menos espantoso si sabemos que hay maldad también en el otro.
En el mundo de la violencia se subsiste sólo en la destrucción o la agresión al otro. El daño de la violencia no es sólo a la víctima y al victimario sino también a la sociedad que se ha violentado, por eso hay que recomponer el tejido social. La violencia crea sujetos violentos, embrutecimiento y relativismo moral, y eso no se pasa de golpe. El proceso de deslegitimación de la violencia también necesita su tiempo y es deseable que en esa reflexión aparezcan más argumentos humanos que estratégicos.
La fe ciega en algo puede ser el principio de la cultura del odio, porque define nítidamente la frontera entre el nosotros y el ellos. Sobre esto dice Eduardo Madina, certero, que “hay unos custodios de la ofensa, de las purezas nacionales, de la patria… Hay un tribunal de la identidad que te juzga, te aprueba o te suspende según sus normas y sus cánones”. También, el periodista, Enrique Bethencourt habla de algo de esto cuando escribe que “la política de amigo enemigo es muy útil para el confort ideológico. Cimentado en una mochila cargada de certezas y en la que no suelen tener espacio las dudas […] Y desde esa atalaya permite ser tan críticos como puros. Nunca se equivocan porque nunca arriesgan y nunca hacen nada. Salvo expresar, de forma permanente, su más profundo rechazo.”
Dejarse curar por el tiempo, siempre y en todos los casos, ha sido un mal negocio. Así que ahora son tiempos de explicar, no de correr. Sería mejor no improvisar una mala reconciliación, que sea acelerada y vaya a saltos.
Estamos a tiempo, y en un lugar relativamente pequeño, como para plantearnos este proceso de paz de una forma ejemplar. Podemos proyectar al futuro valores positivos.
En algún libro integrado en eso que se llama literatura concentracionaria leí que “olvidar ya las cosas del pasado, además de paternal, es tremendamente ingenuo porque nos lleva a un estado de superación y de bienestar, irreal y falso”.
Se trata simplemente de consolidar también una mirada moral al pasado, aquella mirada que no sólo relata acontecimientos sino que trata de entenderlos, como dijo Reyes Mate.
No es fácil liberarse de la violencia, porque nos encadena a unas prácticas de las que la mayoría nos sentimos lejos. Por eso tenemos una necesidad moral evidente de superar el horror, porque su existencia, su eco, nos recuerda que un día nosotros mismos estuvimos en el centro de una tormenta, que no elegimos, pero que pudimos evitar.
Parte II
Ante el reto del cierre de heridas y el convivir quedan tareas pendientes que son muy relevantes. Una de ellas es la del tratamiento de los crímenes sin resolver.
La memoria y la reconciliación no son incompatibles, al contrario se deben encontrar. La transición del 78 no fue ejemplar en esto porque supuso que la convivencia podía estar por encima de la ética y la memoria. Y como hemos visto, tras la eclosión de la memoria histórica, las cosas que no se abordan tarde o temprano afloran.
La impunidad es tan perversa como la injustica dice Amin Maalouf, yo creo sin embargo que la impunidad forma parte de la injusticia en si misma, es el símbolo. Con ella sobre la mesa es difícil avanzar, porque siempre habrá alguien, un nieto o una nieta probablemente, que nos pregunte qué es lo que pasó con su familiar asesinado. Y hay, desgraciadamente, mucha impunidad sin abordar. En el caso de ETA por ejemplo se contabilizan cerca de 300 asesinatos sin esclarecer y en el caso de la violencia policial unos 180.
Por otro lado, no hace falta profundizar en exceso en las experiencias violentas para advertir, a la primera, que la carga del victimario es pesada y dura años, y que la losa de la víctima resulta terrible en la mayoría de las ocasiones. No es infrecuente la idea del suicidio entre quienes mataron y no es raro, tampoco, que una víctima acabe con su propia vida. Eso ocurrió en el caso de muchas de las personas que estuvieron en los campos nazis, Primo Levi, Jean Amery, Nico Rost por ejemplo después de sobrevivir al horror nazi decidieron suicidarse. Algo así pasó con varios de los familiares de los asesinados del 36 en Navarra. Conocido es el caso de uno de los cuneteros, que viviendo en la Calle Calderería de Pamplona, pasó sus últimos años atormentado y paranoico.
Por lo tanto el impacto de la violencia no sólo es un hecho contemporáneo, que se produce en el mismo momento del atentado. El impacto dura muchos años, tres generaciones, y alcanza al entorno familiar pero también al entorno social y político. Así que si ese hecho violento queda abierto, por culpa de la impunidad, el daño será mayor y más duradero en el tiempo. Por eso son útiles las Comisiones de la Verdad, porque rasgan, aclaran, sanan y cosen.
Jean Amery, seguimos con sus reflexiones, en su “más allá de la culpa y la expiación” se pregunta si es posible vivir sometido a una constante tensión entre la angustia y la rabia. Eso ya nos lo contestó, humano y tranquilo, Iñaki García Arrizabalaga, al que los Comandos Autónomos (una escisión de ETA) le asesinaron al padre en Donosti. Cuenta Iñaki que “fui militante del odio hasta que me di cuenta de que estaba arruinando mi vida”.
Una de las cosas que más me han impactado de estas experiencias fue cuando en Bilbao un amigo de López de Lacalle nos contó que después de asesinarle, en su portal apareció una pintada que decía “Lacalle jódete”, y me aterrorizó ese hecho porque me di cuenta de que también la gente común puede convertirse en agresora.
En el momento de la violencia y el horror, también, aparece con asiduidad la claridad, el compromiso y lo humano. Iñaki García, por ejemplo, fue capaz de comparecer en el Parlamento de Navarra junto con la familia de Mikel Zabalza, asesinado a consecuencia de las torturas tras ser detenido por la Guardia Civil, para pedir un voto a favor de la Ley sobre víctimas de violencia policial y grupos ultras.
Dice Marguerite Duras que “la resistencia vino a nosotros porque éramos gente honrada”. Y comprometida digo yo, porque a la hora de la violencia existe la obligación de la decencia. Y de eso saben mucho los que sufrieron en sus propias carnes la violencia, la tortura o tuvieron que llevar escolta por pensar diferente.
“Goethe en Dachau” de Nico Rost, antes citado, es un claro ejemplo de ello. Ante la barbarie nunca perdió la dignidad del conocimiento, ni enterró el hecho cultural bajo paladas de odio. Él como tantos otros se niega a “no tener tiempo para leer, escribir o acercarse a los que piensan de manera diferente” dice Marta Martínez que prologó ese libro.
“…Reconocer siempre, aun en los días más negros, tanto en mis camaradas como en mí mismo, a hombres y no a cosas, sustrayéndome de esa manera de aquella total humillación y desmoralización que condujo a muchos al naufragio espiritual” dijo Primo Levy.
Pau Casals, sólo y con su violonchelo, recto y conmovido interpretó Cant dels ocells a los pies de la tumba de Machado en Colliure. Ante la violencia, la insurrección de la belleza y la cultura.
Algo así debieron pensar algunos de los presos del Fuerte de San Cristóbal, que trataron de alfabetizar a muchos de sus compañeros. Por eso en los grafitis que nos encontramos en las brigadas hay abecedarios y cuentas, porque ante el horror sólo cabía la protección, otra vez, de la humanidad.
Amos Oz, uno de los que saben lo que es luchar contra el fanatismo y el odio, dijo que “se trata de una lucha entre los que piensan que la justicia, se entienda lo que se entienda por dicha palabra, es más importante que la vida.” Por eso merece la pena explorar y detenernos en lo que ha pasado en esta tierra en los últimos 50 años, aunque sea antipático, aunque nuestro impulso cómodo sea el de olvidar cuanto antes. Merece la pena entonces hablar del porqué existió esa irracional idea de que asesinando a alguien se resuelven los problemas políticos, del porqué hoy siguen existiendo miradas encaladas de odio.
Hay una parte de justicia que queda vendida por la convivencia, es un hecho indiscutible, la pregunta es cuánta justicia estamos dispuestos a vender por ello. Es normal que haya algo de impostura y de olvido consciente. La única forma de seguir viviendo en el mismo espacio con quienes te desearon la muerte, incluso con quienes verbalizaron ese odio, es olvidar un poco.
Los antagonismos que son aparentemente irreconciliables nos evocan, muchas veces, un lugar común, al menos un espacio geográfico común. Merece la pena dejarnos la piel por una convivencia más sana, merece la pena trabajar desde ya por un cierre más humano, por nosotros y por las gentes que vendrán. ¿Lo intentamos?