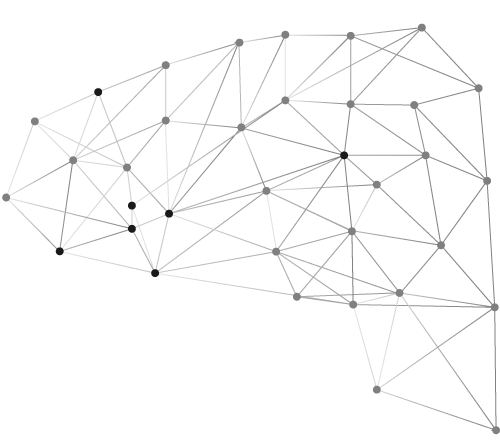CTXT, Contexto y Acción, 18 de octubre de 2017
Apenas hemos dejado atrás el siglo XX, pero sus luchas y sus dogmas, sus ideales y sus temores ya están deslizándose en la oscuridad de la desmemoria.
Tony Judt
Con el presente texto no pretendo ni mucho menos hacer un balance de la experiencia iniciada por la Revolución Soviética de octubre de 1917. Me limitaré a considerar tres aspectos que, a mi juicio, poseen cierta importancia.
El primero es el de la naturaleza de la Revolución Soviética.
El segundo aspecto se refiere a la relación del régimen soviético con la tradición democrática del socialismo europeo del siglo XIX.
El tercero concierne a las identidades colectivas que se caracterizaron en todo el mundo por su adhesión a la Unión Soviética y que representaron especialmente los partidos comunistas.
El modelo soviético
Un supuesto, para empezar: en la Rusia de octubre de 1917 era necesaria y posible una insurrección. La situación de la población era desesperada bajo el doble peso del hambre y de la participación en la guerra europea.
Un hecho: la insurrección tuvo lugar y dio origen a un régimen político distinto de los que se habían conocido hasta entonces.
Otro hecho: los dirigentes de ese nuevo régimen se declaraban socialistas y marxistas y lo definieron como socialista.
Partiendo de este supuesto y de estos dos hechos voy a desgranar algunas reflexiones sobre lo que realmente nació en 1917.
- Quienes dirigieron el proceso ruso habían participado de la cultura revolucionaria europea del siglo XIX. Eran hijos de ella. La Revolución francesa de 1789 estaba relativamente cerca en el tiempo; más aún las tres grandes oleadas revolucionarias de la Europa postnapoleónica: la de 1820-1824, la de 1829-1834 y la de 1848.
A los dirigentes bolcheviques que se hicieron con el poder en octubre de 1917 les resultaba familiar, asimismo, la industrialización británica, la primera y más potente, con su clase obrera relativamente amplia y la destacada experiencia del gran movimiento democrático que fue el cartismo (1838-1848). Se miraron en el espejo de la revolución industrial, a la que trataron de emular durante décadas, y de los grandes procesos de urbanización.
El bolchevismo, por lo demás, se nutrió ideológicamente del socialismo europeo de la primera mitad del siglo XIX y también del marxismo.
Aun a riesgo de simplificar, se puede decir que ante los social-demócratas rusos aparecían dos modelos sobresalientes: el francés, que daba la primacía a la iniciativa política, y el británico, más vinculado con el grado de madurez de la sociedad civil. Ambos aspectos estuvieron muy presentes en el universo revolucionario de Marx (Salvatore Veca, “Razón y Revolución”, en Norberto Bobbio, Giuliano Pontara, Salvatore Veca, Crisis de la democracia, Barcelona: Ariel, 1985), pero el segundo no podía encajar bien en la sociedad rusa, tan diferente de las del Occidente europeo.
La Revolución rusa, por razones que ahora tendré ocasión de evocar, difícilmente podía optar por el concepto británico.
La fuerte iniciativa del poder político, como llave de las transformaciones en todos los planos, fue un rasgo que compartió la revolución rusa, llevándolo al extremo, con la Revolución francesa. Pero la dejó atrás en cuanto a la preeminencia de la política sobre la economía y la sociedad. Bajo este punto de vista, la Revolución rusa se alejó no solo de la referencia británica.
- La élite soviética se formó en el universo ideológico de la II Internacional (1889-1914), la cual, a su vez, se concibió como heredera del legado ideológico de Karl Marx.
Este, por su parte, se había situado en un paisaje modernizador: su perspectiva de cambio social socialista y comunista se asentaba sobre sociedades transformadas por el capitalismo y la industrialización, en las que la clase obrera y la burguesía emergían como las clases sociales más destacadas. De manera que sus expectativas de una sociedad hondamente modificada dependían del éxito de una modernización del estilo de las que se estaban produciendo en los países de Europa occidental.
Con todo, la ubicación de Marx en la modernidad occidental no excluyó la presencia en su pensamiento de elementos premodernos. Aquí hay que mencionar la influencia primera que recibió de comunistas alemanes y de socialistas franceses de la primera mitad del siglo XIX, en los que era muy patente el eco de ideas y valores de épocas anteriores. Estudié esta situación paradójica –la deuda con ideas premodernas de unas ideologías que iban a actuar como forjadoras de identidades colectivas en las sociedades modernas– en los primeros capítulos de mi libro Crítica del colectivismo europeo antioccidental (Madrid: Talasa, 2007). En la última parte de su vida, por otro lado, Marx pensó en la posibilidad de que las instituciones campesinas tradicionales, en Rusia –las comunas rurales– pudieran suministrar una base de apoyo para un nuevo sistema no capitalista. Pero los escritos que hacen referencia a esta cuestión fueron muy poco conocidos, y tardíamente, en los medios marxistas, por lo que no pudieron influir en el marxismo de la II Internacional.
- En noviembre de 1917 había condiciones favorables para una insurrección en Rusia. El descontento popular motivado por la guerra y el hambre eran palancas poderosas. Leonard Schapiro subrayó con razón que un grupo organizado, aunque fuera muy reducido, tenía posibilidades en aquellas circunstancias de hacerse con el poder (De Lénine à Staline. Histoire du Parti Communiste de l’Union Soviétique, Paris: Gallimard, 1967).
Pero no se podía contar con una sociedad adecuada para que esa insurrección abriera un proceso modernizador como el del Oeste europeo o el norteamericano. El campesinado representaba el 80% de la población. Y, como escribió gráficamente Christopher Hill, «la economía rusa era como un gran charco de agua estancada; su comercio lo controlaban grupos extranjeros y sus escasas industrias eran propiedad del zar y de otros señores feudales. La clase media rusa se desarrolló muy tarde y con mucha lentitud; sus operaciones mercantiles eran de poca monta, y nula su independencia política. De ahí que el liberalismo, que fue la filosofía de la burguesía ascendente en Occidente, no tuviera raíces sociales en Rusia» (La revolución rusa, Barcelona: Ariel, 1969, p. 18).
En la Internacional Socialista estaba instalada la creencia de que el socialismo –entendido como un régimen económico colectivista bajo la dirección del partido político de la clase obrera– solo podía levantarse sobre una sociedad desarrollada. No se entendía fuera de una modernidad industrial. El campesinado era visto con recelos. Así pues, en ausencia de un desarrollo industrial y de una clase obrera extensa, habría que aceptar una democracia liberal hegemonizada por la burguesía, bajo la cual se expandiría el capitalismo y la fuerza social principal para una sociedad socialista: la clase obrera (Véanse los primeros capítulos de E. H. Carr, La Revolución Bolchevique, 1917-1923. I. La conquista y organización del poder, 1950, Madrid: Alianza, 1979, 4ª ed., pp. 41 y ss.; y el primer capítulo del libro del mismo autor, La Revolución rusa de Lenin a Stalin, 1917-1929, Madrid: Alianza, 1981, pp. 11 y ss.).
La guerra de 1914, con su cortejo de muertes, miseria y hambre, creó en Rusia unas condiciones que estaban lejos de las requeridas para ese socialismo de la II Internacional pero que podían allanar el camino de una insurrección.
- Cuando maduraban esas condiciones, Lenin concluyó que había que asaltar el poder y que no debía ser entregado a una burguesía que en ningún caso acometería los cambios necesarios: poner fin a la participación rusa en la guerra y sacar a Rusia de un atraso insoportable.
En la mente de Lenin esa revolución de urgencia iba a encontrarse con grandes dificultades de todo tipo; se suponía que, para sostenerse, necesitaría que triunfaran en Europa –sobre todo en Alemania– revoluciones que sí podrían emprender una transformación socialista y que acudirían en apoyo de la avanzadilla rusa.
Años después se pudo comprobar que esto no ocurriría; que no iban a triunfar otras revoluciones en Europa. El nuevo poder ruso hubo de sostenerse sin contar con apoyos de otros países.
El proceso ruso, que tenía que valerse por si mismo, fue contemplado en algunos casos como un factor que podría ayudar a avanzar hacia una revolución mundial. Aun partiendo de una situación de subdesarrollo, escribió Gramsci con un aire animoso y exaltado muy propio de la época, «Los revolucionarios crearán las condiciones necesarias para la realización completa y plena de su ideal» (“La revolución contra El Capital”, Avanti!, 24 de noviembre de 1917. Selección de textos realizada por Manuel Sacristán: Antonio Gramsci, Antología, Madrid: Akal, 2013).
Finalmente, la experiencia soviética trajo consigo un proceso modernizador diferente del de Europa Occidental y de Norteamérica.
- En la Unión Soviética no se dejó sentir una preocupación por el reconocimiento del individuo y de su autonomía, en el sentido en el que se dio en el Occidente europeo y en Norteamérica. Lo que se observó fue más bien un empeño uniformizador.
La soviética fue una modernización no democrática. No fue otra forma de democracia, superior, como pretendía, a la democracia burguesa, sino una no-democracia.
Por de pronto, la Rusia de la revolución carecía de tradiciones democráticas. «La incapacidad de la Rusia imperial para promover una vía democrática se explica por la permanencia de sus antiguas estructuras: la rigidez del poder zarista apegado a sus prerrogativas de derecho divino, el peso de los valores religiosos del mundo popular y la debilidad de sus partidos, sindicatos, asociaciones de todo tipo, a la vez que se desarrollaban en toda Europa». Para colmo, a esto se agregó, desde el comienzo de la década de 1920, el efecto de los años de intervención extranjera y de la guerra civil, «que provocó una reacción defensiva del nuevo poder, extremadamente minoritario. Trajo consigo también la militarización del Partido Bolchevique y de su mentalidad…» (Michel Dreyfus y Roland Lew, “Communisme et violence”, en AA.VV. Le siècle des communismes, Paris: Les Éditions de l’Atelier/Éditions Ouvrières, 2000, pp. 490-1). En efecto, la guerra civil y la intervención extranjera contribuyeron sobremanera a endurecer, desde muy pronto, al régimen que estaba naciendo.
- El bolchevismo, como estructura política organizada, bebió en la fuente de los partidos modernos europeos profesionalizados y también en la del populismo ruso del siglo XIX, con la diferencia de que este último intentó arraigar en el campesinado mientras que el Partido bolchevique se concibió como una fuerza urbana.
De ahí brotó una élite política formada por una minoría de intelectuales radicalizados que pronto concentró todo el poder y monopolizó la gestión de los asuntos nacionales, amparándose en la legitimación derivada de su función modernizadora y de sus logros sociales, y en una suerte de legitimidad de origen por su iniciativa insurreccional de 1917.
- El poder soviético tuvo una genuina dimensión despótico-paternalista que le llevó a aplicar políticas sociales que fueron envidiadas en muchos países. Esto es aplicable a la instrucción pública (el analfabetismo desapareció por completo y se expandió la enseñanza en todos los niveles), a la política sanitaria (aunque en tiempos de mayores dificultades como en el período de estancamiento de los años ochenta se resintieron los servicios sanitarios), a la política de vivienda, a la eliminación del desempleo (si bien en algunos momentos una parte de los trabajos tuvieron un carácter más bien ficticio, lo que redundó en un descenso de la productividad), a las medidas en algunas épocas en favor de la producción de bienes de consumo (por ejemplo, en el II Plan Quinquenal, 1933-1937, o bajo el mandato de Breznev), lo que no impidió que el desajuste entre la oferta y la demanda fuera con frecuencia muy acusado. Fue notable, igualmente, el crecimiento de los salarios, duplicados en cada plan quinquenal entre 1928 y 1941.
Todo esto no fue incompatible con el desarrollo de grandes desigualdades. Los miembros de la élite gobernante y sus familias gozaron de un nivel de vida muy superior al de la inmensa mayoría de la población, disponiendo de bienes y servicios exclusivos, lo que cuadra mal con la retórica igualitaria del poder soviético. El Partido fue un ascensor social decisivo, lo que le dio un poder adicional y creó unos severos vínculos de dependencia respecto al partido de quienes llegaron a ocupar los mejores puestos en las empresas o en el Estado (véase especialmente Barrington Moore Jr., Autoridad y desigualdad bajo el capitalismo y el socialismo. EE.UU., U.R.S.S. y China, Madrid: Alianza, 1990, pp. 91-98).
- La peculiar modernización soviética puso en el centro de sus esfuerzos un vigoroso empuje industrializador (el más amplio y rápido del mundo moderno) y urbanizador.
En ese proceso modernizador no fueron determinantes la iniciativa privada y el mercado. Solo en buena parte de los años 20, en el período de la Nueva Economía Política (1921-1928), cobraron mayor importancia. Después, predominó rotundamente la propiedad estatal y una planificación sumamente centralizada, aunque en los distintos períodos variaron el margen concedido a la iniciativa no estatal y el peso de la planificación central.
Desde 1928, con los planes quinquenales (el primero se extendió desde 1928 hasta 1933), se produjo un crecimiento sostenido, interrumpido durante la II Guerra Mundial, y que prosiguió después hasta 1965. Tras los primeros 10 años de economía planificada, la industria ligera multiplicó por cuatro su valor y la siderurgia y la metalurgia crecieron un 690%. Entre 1929 y 1940 la producción industrial se triplicó y su participación en la producción mundial de productos manufacturados pasó del 5% en 1929 al 18% en 1938.
En la segunda mitad de los años 30 la URSS quedaba aún lejos del poder económico de Estados Unidos pero disputaba el segundo puesto a Alemania y había rebasado ya a Gran Bretaña y Francia.
Los éxitos tras la II Guerra Mundial y el IV Plan Quinquenal (1945-1950) le permitieron a Jruschev, tras la muerte de Stalin, vaticinar que la economía soviética superaría a la de Estados Unidos antes de 1970. En realidad, en ese año el PIB de la URSS vino a ser un 60% del de Estados Unidos y en 1973 la renta per cápita soviética representaba un 50% de la de Europa Occidental y un tercio de la norteamericana.
No obstante, en los años setenta, con la crisis del petróleo de 1973 se inició un período de estancamiento hasta 1985 aproximadamente. La intensa desaceleración se manifestó en un crecimiento económico per cápita nulo o negativo. La agricultura atravesó por horas bajas: el parque de maquinaria estaba en sus dos terceras partes obsoleto; entre 1960 y 1970 la industria y la minería crecieron un 138% mientras que la agricultura no pasó de un 3% anual. Además, era desastroso el sistema de distribución de la producción agraria: entre el 20 y el 50% de las cosechas se deterioraba antes de llegar a las tiendas.
Los males de la economía soviética se extiendieron en varios frentes: la burocracia dirigente no estaba a la altura de las tareas que tenía encomendadas; eran abundantes las disfunciones en la asignación de recursos; se constataba un atraso tecnológico en comparación con los países europeos occidentales, con Estados Unidos, con Japón; había problemas con el abastecimiento energético, agravados por un consumo despilfarrador; se estancó la producción siderúrgica y petrolera entre 1980 y 1984; la exportación se vio afectada por unos productos poco competitivos; la extracción abusiva de los recursos naturales creó crecientes dificultades; hubo problemas serios de desabastecimiento de la población; disminuyó la productividad… (Alec Nove, 1989, Historia económica de la Unión Soviética, Madrid: Alianza, 1993; del mismo autor: El sistema económico soviético, México: Siglo XXI, 1982; Marsall I. Goldman, 1987, Gorbachev’s challenge: Economic reform in the age of high technology, Nueva York: W. W. Norton; Marie Lavigne, Les économies socialistas soviétique et européennes, Paris: Armand Colin, 1979; Michael Ellman, La planificación socialista, México: Fondo de Cultura Económica, 1983).
Al comienzo de la década de los ochenta el caos económico soviético alcanzó su apogeo. A mediados de ese decenio la economía se colapsó. Gorbachov emprendió medidas liberalizadoras en la economía y en la política (Martin McCauley, ed., The Soviet Union after Brezhnev, New York: Holmes & Meir Publishers, Inc., 1983; Marshall I. Goldman, U.S.S.R. in Crisis: The Failure of an Economic System, New York: W.W. Norton, 1983). En 1991 se disolvió la URSS.
Discontinuidades con la tradición socialista democrática de Europa occidental
- El Partido bolchevique, que se declaraba socialista y marxista, dejó de lado algunas facetas del primer socialismo europeo.
Este, inicialmente, tanto en Gran Bretaña como en Francia, no concedió a la cuestión política una atención similar a la que le prestaron los partidos republicanos. Esto fue así hasta la década de 1840, cuando el socialismo confluyó con la democracia, como recordó Daniel Halevy (Histoire du socialisme européen, 1937, Paris: Gallimard, 1974, p. 29). La democracia fue incorporándose al acervo común de los movimientos socialistas. Esto no quita para que en el primer socialismo cobraran vida también tendencias autoritarias, como las de Saint-Simon, bajo la influencia de De Maistre y De Bonald.
El bolchevismo ruso no enlazó con la trayectoria democrática del socialismo francés ni con la del cartismo británico.
Tampoco formó parte de su problemática la cuestión de la autoemancipación, que, con mayor o menor concreción, ocupó un lugar en el mundo de ideas del socialismo del siglo XIX, muy visible en Owen, en Fourier, en Proudhon y en las diversas corrientes anarquistas (Gareth Stedman Jones, Lenguajes de clase. Estudios sobre la historia de la clase obrera inglesa, Madrid: Siglo XXI, 1989, pp. 56 y ss.; William H. Sewell, Trabajo y revolución en Francia. El lenguaje del movimiento obrero desde el Antiguo Régimen hasta 1848, Madrid: Taurus, 1992, pp. 299, 356, 362; Georges Haupt, El historiador y el movimiento social, Madrid: Siglo XXI, 1989, p. 40; Michel Winock, Le socialisme en France et en Europe. XIXème-XXème siècles, Paris: Seuil, 1992; Eric Hobsbawm, Trabajadores, 1964, Barcelona: Crítica, 1979). La autoemancipación, si bien no con este nombre, estuvo presente también en algunos textos de Marx, aunque no muy precisos y nada abundantes.
La experiencia rusa permaneció alejada de aquella sentencia del XIX, que Marx hizo suya: la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los propios trabajadores.
- No tardó mucho en consolidarse una aristocracia singular (Michael Voslensky, La nomenklatura. Los privilegiados en la URSS, Barcelona: Argos Vergara, 1981), que controló el Estado y el Partido único. Al considerar este grupo social, Moshe Lewin (El siglo soviético, Barcelona: Crítica, 2006) opinó que no era apropiado ver el Partido único como el núcleo central del poder, dado que el Partido se había convertido en una suerte de apéndice del Estado. Lo que me interesa resaltar ahora es que, se le dé más o menos relevancia al Partido dentro del entramado del poder soviético, nos hallamos ante una autocracia política que rechaza el pluralismo político. No siguió en esto al Occidente europeo, como tampoco le secundó en lo tocante a la separación relativa de esferas –económica, social, política, cultural…– sino que la sustituyó por una articulación estatizadora que las englobaba en un complejo unitario regido por el Partido y el Estado.
Esta unificación incluyó la existencia de una ideología oficial o de Estado, única ideología que tenía derecho a una existencia pública, y que vino a ser una adaptación especial del marxismo de la II Internacional. Numerosas obras fueron dedicadas al estudio de esta variedad del marxismo. Una de las más sugerentes fue El marxismo soviético, de Herbert Marcuse (Madrid: Alianza Editorial, 1969) (A propósito de la relación entre ideología oficial e instituciones: Henri Chambre, Le marxisme en Union Soviétique, ideologie et institutions (1917-1955), Paris: Seuil, 1955).
Más allá de la retórica oficial y de los textos constitucionales, el régimen soviético pasó por encima de la soberanía popular, rechazó el pluralismo, no dio paso a las libertades democráticas, a la libertad de prensa, a la libre asociación, y trató de ahogar la autonomía de la sociedad. En relación con este último aspecto operó un estricto sistema de autorizaciones del partido, que se exigían para la puesta en pie de las más diversas actividades.
Los procedimientos democrático-liberales fueron ignorados desde el comienzo por el poder soviético, al igual que las garantías jurídicas ordinarias.
- Ni la Constitución de 1918 ni la de 1924 otorgaron al Partido comunista un papel rector en la estructura estatal. Lo tenía de hecho pero no estaba reconocido constitucionalmente. La oficialización del Partido como instancia dirigente estatal se registró en la Constitución de 1936.
Su artículo 126 le concedía la posición de núcleo dirigente tanto de las asociaciones de trabajadores como de los organismos estatales.
La justificación de esta posición, no sujeta a ninguna forma efectiva de control popular, se asentó en una visión ontológica del Partido en tanto que portador de los intereses del proletariado.
Por esa misma razón, se descartaba la posibilidad de formar organizaciones políticas diferentes del Partido comunista. Era inconcebible que dos partidos políticos distintos representaran igualmente los intereses del proletariado. En pocas palabras: una clase, un Estado, un partido.
El derecho a asociarse quedó circunscrito a la incorporación a las organizaciones sociales, dirigidas por el Partido, o al propio Partido (Henri Chambre, L’Union Soviétique. Introduction a l’étude de ses institutions, Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1966, cap. I, pp. 11-53; Michel Lesage, La Administración soviética, México: Fondo de Cultura Económica, 1985).
- La Constitución de 1936 fijó los límites de los derechos de los ciudadanos soviéticos de una forma no muy precisa pero eficaz. Indicaba que debían ejercerse siempre «de conformidad con los intereses de los trabajadores y en vistas a reforzar la construcción socialista» (artículo 125), es decir, que quedaba excluida cualquier actividad que se considerara que no contribuía a reforzar el régimen existente.
El buen ciudadano debía interiorizar la convicción de que el Partido encarnaba el bien para la sociedad soviética, y esto de forma no contingente ni relativa. El Rubashov de El cero y el infinito (1940), de Arthur Koestler, fue, así, una persona imbuida de la idea de que su deber era subordinar su propio criterio a las directrices del Partido, precisamente porque este personificaba el bien, aunque eso no le libró de caer víctima de las purgas estalinistas.
- Con el tiempo, el sistema soviético acabó fracasando en su tentativa de disciplinar a la sociedad, a la que le ofrecía un mundo mustio y asfixiante, resueltamente poco estimulante. El régimen político no consiguió entenderse con ella, máxime cuando la economía soviética acabo cayendo en un estado de estancamiento profundo. Como en los restantes países que imitaron el modelo soviético, la relación entre el régimen político y la sociedad siempre se enfocó por parte de los dirigentes políticos como un problema enojoso.
De hecho, sus relaciones con la población estuvieron marcadas por la desconfianza, por la vigilancia, por un encuadramiento rígido y tenaz que no podía resultar satisfactorio, de manera especial cuando los frutos económicos se agotaron.
Dentro de la constelación soviética es tal vez la experiencia de la República Democrática Alemana la que nos resulta más conocida. La unificación con la RFA y la consiguiente apertura de los archivos permitieron un conocimiento muy amplio de los métodos de control social que fueron aplicados por la Stasi, alumna aventajada del KGB soviético, que tejió –entre 1950 y 1989– una red de espionaje de la sociedad extraordinariamente amplia y sumamente eficiente, que llegó a contar en 1989 con algo más de 90.000 empleados y alrededor de 180.000 colaboradores no oficiales (John O. Koehler, Stasi: The Untold Story of the East German Secret Police, Boulder, Colorado: Westview Press, 1999; Timothy Garton Ash, The File, New York: Random House, 1997).
La sociedad civil de la URSS, crecientemente autónoma, se fue disociando del poder político (Sobre la sociedad soviética: Jean-Marie Chauvier, URSS: une societé en mouvement, La Tour d’Aigues: Editions de l’Aube, 1990; Mervyn Matthews, Clases y sociedad en la Unión Soviética, Madrid: Alianza, 1977).
Los últimos años de anquilosamiento fueron testigos de la dinámica de una sociedad que, paso a paso, sin grandes gestos visibles, iba madurando en su autoconciencia y en su capacidad para presionar al poder.
Gorbachov, a partir de 1985, personificó la toma de conciencia de una parte importante de las élites acerca de la necesidad de un cambio político y económico que dejara atrás el régimen soviético.
Era el fin de un gran experimento, y el fracaso de una magna operación de ingeniería social. El poder acumulado por una minoría no pudo someter a una sociedad con la que fue incapaz de concluir acuerdos satisfactorios. Sobre todo cuando el estancamiento de la economía, en la década de los años ochenta, fulminó las expectativas de mejora de la vida social.
La identificación con la URSS como factor de identidad colectiva
- La irrupción de la URSS en el escenario internacional deslindó un antes y un después en la forma de gestarse las identidades colectivas en la izquierda. Hasta octubre de 1917, esas identidades, en toda su diversidad, disponían de componentes suministrados por las distintas corrientes de pensamiento, por las diversas experiencias históricas y por las variadas prácticas organizativas, culturales y de movilización.
La Comuna de París, de 1871, fue presentada en ocasiones como una sociedad alternativa, pero nadie podía ignorar que por su carácter puramente local y por su cortísima duración –del 18 de marzo al 28 de mayo– no podía ser tomada como un precedente consistente de organización social, política y económica.
Hasta 1917, el peso de los escritos de las principales personalidades de cada corriente de la izquierda había sido determinante en la germinación y en la diferenciación de las identidades colectivas socialistas; como también lo fueron los proyectos de transformación social de cada una de ellas.
Pero, lo que aquí deseo recalcar es que en la creación de esas identidades no actuó la adhesión a un régimen político, sencillamente porque no existía ningún régimen con el que poder identificarse.
A este respecto, la novedad aportada por la Revolución soviética fue de gran envergadura.
A partir de 1917, para una parte de los movimientos y partidos de izquierda, el apoyo a la Revolución rusa y al régimen soviético constituyó un factor decisivo en la construcción de las identidades colectivas, las cuales encontraron su referencia institucional en los partidos comunistas y en la Internacional Comunista, fundada en 1919 (Sobre las relaciones de la Revolución rusa con el movimiento obrero de Alemania, Francia, Italia, Polonia, Hungría, Austria y de los países balcánicos: Marc Ferro, Annie Kriegel y otros autores, La Révolution d’Octobre et le mouvement ouvrier européen, Paris: Études et Documentation Internationales, 1967).
Tal adhesión se vio favorecida por la radicalización que se dio en las izquierdas europeas en esos años, impulsada por factores tales como el hundimiento de la Internacional Socialista con motivo del estallido de la guerra, el descontento generado por la guerra y las víctimas que causó, la insatisfacción de los excombatientes, quejosos de que no se reconocieran sus sacrificios, la inquietud de los trabajadores ante la inflación, el malestar laboral y las huelgas, el ascenso del fascismo… (De todo ello me ocupé en mi libro La izquierda. Trayectoria en Europa occidental, Madrid: Talasa, 1999, pp. 152 y ss.). Un valioso anhelo de cambios sociales importantes, latente en millones de personas, facilitó sin duda la multiplicación de las simpatías hacia el nuevo régimen soviético.
La relación con el poder soviético trajo aparejados problemas de grueso calibre. Señalaré unos cuantos.
- El primero es el de la adopción por los seguidores de la URSS de un modelo de transformación social que no sería ya el resultado de la deliberación y de la experimentación a partir de las variadas condiciones nacionales sino de la imitación de un régimen determinado.
Quedó muy mermada la creatividad y la exploración de nuevos caminos de acuerdo con realidades diversas. Para quienes hacían de la adhesión a la URSS una seña de identidad primordial la solución estaba en la reproducción del modelo soviético, al que se le otorgaba un valor universal. Cristalizó una cultura de la dependencia en lo tocante a los cambios sociales necesarios en los distintos países.
- La identificación con la URSS entrañó un problema especialmente grave: en el corazón del sistema identitario internacional comunista se situó la defensa de una dictadura.
A partir de entonces se naturalizó en una parte de la izquierda el apoyo a una dictadura, y la relativización del valor de las libertades y de la democracia, lo que, entre otras cosas, supuso una ruptura con la tradición socialista, predominantemente democrática.
La justificación de un régimen dictatorial y la aceptación de su liderazgo vinieron a contaminar gravemente las conciencias de sus partidarios.
- Quienes se identificaron con la URSS la tomaron como el principal foco emisor de ideas válidas. Se produjo de este modo una acusada dependencia ideológica. “Hay personas –escribió Schapiro– para las que los hechos varían según los momentos de acuerdo con lo que es reconocido o afirmado por los funcionarios del Gobierno de la Unión Soviética” (Obra citada, p. 9). Los partidos comunistas se plegaron ante una variedad del marxismo, la soviética, especialmente rígida, estéril y dogmática; monolítica y monocéntrica, en palabras de Eric Hobsbawm (Los ecos de la marsellesa, 1990, Barcelona: Crítica, 2003).
Un colectivo empeñado en la transformación social en un país o en un conjunto de países tiene interés en asegurar su autonomía ideológica. Esto que digo, por supuesto, tiene un alcance relativo. Vivimos en un mundo intercomunicado en el que las ideas viajan a toda velocidad y las influencias se entrecruzan sin cesar. Y bien está que así sea. La autonomía ideológica de un colectivo o de una red de colectivos se mueve dentro de unos límites, pero, así y todo, a cualquier colectivo o a cualquier red les conviene preservarla en la medida de lo posible. Necesitan no limitarse a apropiarse de ideas formuladas por fuerzas o poderes que no están pensando en las circunstancias concretas en las que vive ese colectivo y que, además, cuando difunden sus ideas están defendiendo sus intereses particulares.
Una dependencia como la que hemos conocido tantas veces en partidos y movimientos acaba minando su capacidad de juicio. Hace mucho tiempo viví durante algunos años bajo la influencia maoísta, hasta que fui comprendiendo tanto las debilidades de los mensajes maoístas, vectores de los intereses del Estado chino, como la necesidad imperiosa de pensar con la propia cabeza.
- La Internacional Comunista, fundada en 1919 y disuelta en 1943, fue un vehículo privilegiado de la función dirigente internacional del Partido y del Gobierno soviéticos.
Los partidos nacionales fueron pensados como partes de un todo al que debían subordinarse. La propia Internacional fue entendida como un partido mundial, con una estructura fuertemente centralizada.
La implantación de la Internacional en los primeros años fue principalmente europea. Sin contar la afiliación del Partido ruso, los miembros europeos de la IC eran, en 1924, 659.090; los americanos, 19.500; los asiáticos, 6.350; los de Oceanía, 2.250 y los africanos, 1.100. En Europa, los mayores partidos comunistas eran el alemán, el checoslovaco, el francés y el yugoslavo, los cuales agrupaban a las cuatro quintas partes de los comunistas europeos (Annie Kriegel, Las Internacionales Obreras, 1864-1943, Barcelona: Orbis, 1984, p. 126).
Tras la disolución de la Internacional Comunista, en 1943, y después de la II Guerra Mundial, se puso en pie un sucedáneo más liviano: el movimiento comunista internacional. Lili Marcou estudió esta nueva realidad en L’Internationale après Staline (París: Grasset, 1979) y en El movimiento comunista internacional desde 1945 (Madrid: Siglo XXI, 1981).
- En el plano organizativo, la Internacional Comunista promovió partidos a imagen y semejanza del soviético.
Fueron partidos altamente centralizados y jerarquizados, en los que no tenía cabida la disensión y en los que se reprodujo el culto a la personalidad que se enquistó en la URSS estalinista.
Las 21 condiciones de admisión de nuevos partidos en la IC aprobadas en el II Congreso de la IC (julio de 1920), postulaban «la mayor centralización y una disciplina de hierro rayana en la disciplina militar», al igual que «depuraciones periódicas en sus organizaciones, con el fin de apartar a los elementos interesados y pequeño-burgueses» (puntos 12 y 13; Manifestes, thèses et résolutions des quatre premiers Congrès Mondiaux de l’Internationale Communiste, 1919-1923, 1968, Paris: Bibliotheque Communiste-Librairie du Travail, 1934; Reimpresión en facsímil por François Maspero, París, 1969; en castellano: Los cuatro primeros Congresos de la Internacional Comunista, dos volúmenes, Introducción de Ernesto Ragioneri, Buenos Aires: Cuadernos de Pasado y Presente, 1973. Sobre los asistentes y el ambiente en los dos primeros Congresos es de especial interés el libro de Dominique Desanti, L’Internationale Communiste, Paris: Payot, 1970).
- Dependencia en cuanto a las decisiones políticas. La URSS se sirvió de los partidos comunistas para defender sus intereses nacionales.
Estos, por su parte, cayeron en la trampa de pensar que los intereses de la URSS eran idénticos a los de la humanidad y a los de todos y cada uno de los partidos comunistas.
La URSS alentó esta creencia a través de la Internacional Comunista, por medio de la cual trató de condicionar la política de los partidos comunistas, en concordancia con los intereses nacionales de la Unión Soviética, cambiantes en las diferentes coyunturas.
Un ejemplo concluyente fue la pasividad del Partido Comunista Francés ante las tropas de ocupación alemanas después de la invasión de Francia en 1940. Eran tiempos del Pacto Germano-Soviético, firmado en agosto de 1939. Solo cuando Alemania invadió la URSS, en junio de 1941, inició el PCF la resistencia contra las tropas de ocupación.
- Idealización y defensa incondicional de la URSS.
Stalin fue extremadamente claro respecto a esta cuestión: «Es internacionalista quien está dispuesto a defender a la URSS sin reservas, sin vacilaciones, incondicionalmente; porque la URSS es la base del movimiento revolucionario mundial» (La situación internacional y la defensa de la URSS, discurso pronunciado ante el Pleno Conjunto del Comité Central y de la Comisión Central de Control del P.C.(b) de la URSS, 29 de julio-9 de agosto de 1927).
La concepción de la URSS como base del movimiento revolucionario mundial fue, como se ve, el argumento fundamental para reclamar un papel dirigente y central en todos los órdenes. En palabras del propio Stalin: «La Revolución de Octubre, al socavar al imperialismo, creó al mismo tiempo, con la primera dictadura proletaria, una base potente y abierta para el movimiento revolucionario mundial, base que este movimiento no había tenido jamás y en la que ahora puede apoyarse. Creó un centro abierto y potente para el movimiento revolucionario mundial…» (“El carácter internacional de la Revolución de Octubre”, 1927, en la selección de textos titulada Cuestiones de leninismo, Moscú: Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1946, p. 183).
Cristalizó así una idea que había de tener consecuencias altamente nocivas al subordinar los partidos nacionales a otro país.
Los partidos comunistas debían actuar como propagandistas del régimen soviético, al que concedieron una generosa línea de crédito aparentemente inagotable.
La defensa incondicional del régimen soviético, del que poco sabían la mayor parte de quienes lo respaldaban, más allá de la propaganda oficial, nutrió una idealización sistemática de la URSS y vino a crear una mentalidad servil y crédula, dispuesta a dar por buenas todas las iniciativas soviéticas y a ignorar las informaciones sobre los abusos, arbitrariedades y crímenes cometidos bajo la dictadura estalinista.
En la política es frecuente la divergencia entre los relatos oficiales (de partidos, de instituciones, de Estados…) y la realidad. La propaganda soviética fue la apoteosis de esta divergencia y del cinismo burocrático.
- Los efectos de esta vía para promover las identidades colectivas (por imitación e identificación con otras experiencias), que volvió a hacer acto de presencia posteriormente en relación con nuevas revoluciones, han sido devastadores. Ese modo de proceder, buscando fuera la solución de los problemas inherentes a la construcción de fuerzas populares, constituyó una curiosa externalización que difícilmente puede dar buenos resultados.
- Antes de su fracaso final, la experiencia soviética se presentó –y así fue recibida en muchísimos casos– como la fórmula de gobierno ideal universalmente. De hecho, la mayoría de las revoluciones del siglo XX, no sin diferencias entre ellas, se inspiraron en el modelo soviético en mayor o menor medida.
El derrumbe de aquello que había aparecido durante buena parte del siglo como la alternativa al capitalismo brindó un inapreciable servicio a los defensores del fundamentalismo del mercado supuestamente autorregulado, que pudo presentarse de pronto como la forma económica universal. La URSS murió causando un último daño a la voluntad alternativa.