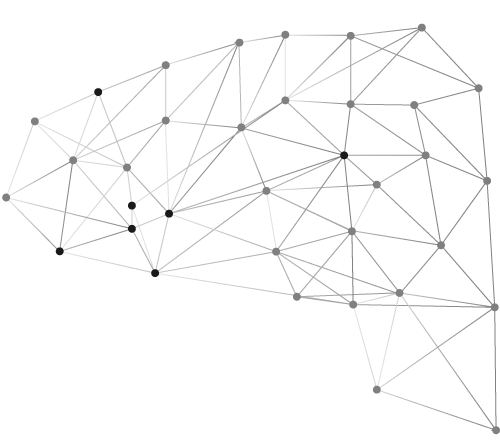Haizam Amirah Fernández, junio 2018
Donald Trump prometió que, si llegaba a la Casa Blanca, trasladaría la Embajada de EEUU en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Tan sólo 16 meses después de ser proclamado presidente, hizo efectiva esa promesa. Con su decisión, Trump rompía con décadas de política estadounidense bipartidista al reconocer Jerusalén como la capital del Estado de Israel. También rompía con el consenso internacional de no precondicionar el estatus final de esa ciudad triplemente sagrada antes de que israelíes y palestinos alcanzaran un acuerdo de paz negociado.
Se dice que Trump entiende la política –incluida la política exterior– como una relación de tipo transaccional. Este presidente se ve a sí mismo como un artista alcanzando “tratos” que le permiten avanzar su agenda a partir de un intercambio de intereses. Si esto es así, lo que resulta chocante es que el paso dado por Trump en Jerusalén no hace avanzar los intereses nacionales y de seguridad del país que preside. Parecería que en este caso hizo un “gran trato” a cambio de nada. Simplemente, ignoró todas las voces –numerosas y cualificadas– que le recomendaron no hacerlo o, al menos, hacerlo en otras condiciones más equilibradas y un contexto de avances hacia la resolución del conflicto de Oriente Medio.