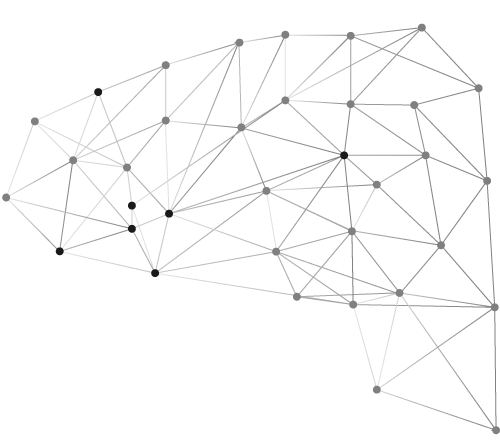El País, 24 de enero de 2020.
Las sociedades occidentales, y sus sistemas más o menos laicos, permiten
que cualquier ciudadano tenga derecho a criticar las religiones. Eso no
sucede en países donde la apostasía sigue siendo delito.
Las mujeres nos dimos cuenta muy pronto de la diferencia abismal que existe entre
la sociedad marroquí de la que procedemos y las sociedades europeas a las que nos fuimos
incorporando. Aunque se tratara de un país como España, que no hacía tanto que había
dejado atrás una dictadura, aunque emigráramos a ciudades pequeñas o entornos
provincianos, aunque nos instaláramos en barrios periféricos o pasáramos a engrosar las
filas de las clases sociales con menos recursos, lo cierto es que no se nos escapó el avance
enorme que supuso la emigración, una especie de atajo que acortaba de un modo
importante nuestro avance hacia la libertad, la igualdad y, sobre todo, la esperanza en la
posibilidad de disfrutar de una vida más digna que la de nuestras madres y abuelas. Es una
verdad incontestable que llevamos inscrita en la carne: nada tiene que ver una sociedad
legalmente igualitaria a una que no lo es. Por eso, uno de nuestros mayores temores fue y
ha sido siempre que nos llevaran a Marruecos y nos dejaran allí. De hecho, era una
amenaza nada insólita entre muchos padres de familia que no estaban dispuestos a permitir
que sus mujeres e hijas se liberaran tal como habían hecho esas libertinas cristianas.