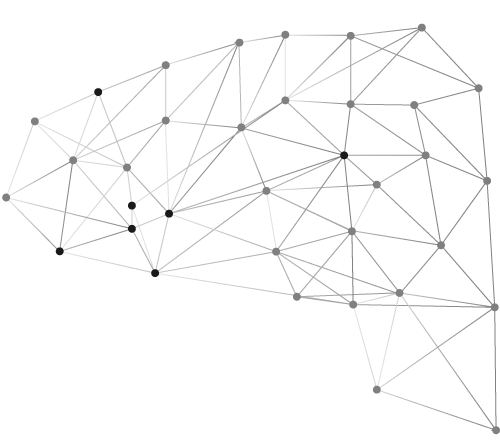Mayo 2018
Uno de los grandes debates de la filosofía contemporánea se produce entre aquellos que creen que el lenguaje es un instrumento que nos permite comunicar el mundo que conocemos y aquellos otros que opinan que sucede exactamente lo contrario, que todo conocimiento es lingüístico y que, por tanto, es el lenguaje el que constituye la realidad y no al revés. Desde el denominado giro lingüístico, esta cuestión ha estado en el centro de la polémica entre los defensores del proyecto de la modernidad y sus críticos. Entre estos últimos, los filósofos analíticos y los posestructuralistas han realizado aportaciones muy importantes acerca de la relación entre filosofía y lenguaje, que han tenido un impacto enorme en campos tan dispares como la hermenéutica, la inteligencia artificial, los estudios culturales o la filosofía política.
Si acaso, existe un terreno no suficientemente explorado por la filosofía. Se trata de la relación profunda entre ley y lenguaje, entre norma y significado y, en definitiva, entre la construcción social de la realidad y su codificación normativa. Bien es cierto que algunos pensadores posmodernos, más allá de la legítima y necesaria crítica a sus muchos excesos, indagaron en la relación entre lenguaje, construcción de significado y poder; realizando aportaciones interesantes y originales. Pero el efecto práctico de tales reflexiones ha sido muy limitado. Por su parte, las ciencias jurídicas tampoco parecen haber indagado lo suficiente en esta cuestión más allá de la hermenéutica jurídica, un campo imprescindible para la práctica del derecho pero que no aborda aspectos como la evolución histórica del lenguaje normativo institucionalizado y su relación con el lenguaje social.
Buena parte de los conflictos que se producen entre las sociedades democráticas y su aparato institucional se pueden leer en clave lingüística. La norma, como instrumento central de la actividad política institucional, es un elemento que puede provocar tanto afección como desafección con el sistema democrático, si bien en las últimas décadas es posible detectar más de lo segundo que de lo primero. La creciente complejidad administrativa de los Estados democráticos, paralela a la diversidad de sus sociedades, ha creado la necesidad de construir una técnica jurídica, con pretensiones de cientificidad, que ha contribuido a alejar a los ciudadanos legos en la materia de aquellas normas de las que son tanto sujeto como objeto. No deja de resultar curioso, desde este punto de vista, que las facultades de derecho se hayan convertido en facultades de ciencias jurídicas, donde además se ha impuesto un positivismo jurídico en el que a veces falta mirada autocrítica.
Si a lo anterior le sumamos que el legislador, en ocasiones, utiliza la norma como una herramienta política-ideológica para la construcción de significado más que para la regulación de la convivencia, nos acabamos por encontrar un lenguaje jurídico que muchas veces entra en colisión con el lenguaje común, lo que provoca no pocos conflictos. En los últimos días hemos visto algunos de ellos, en el ámbito del derecho penal, que ejemplifican de manera nítida este problema.
El primero de ellos se produjo con el denominado Caso Alsasua. Resulta sencillamente incomprensible que aquello que a todas luces es una agresión o, en el mejor de los casos, una pelea de bar, pueda caer dentro del tipo penal de terrorismo. La ley en ningún caso debería ir contra el sentido común, pero sobre todo nunca contra la semántica. La pretensión de forzar el lenguaje para considerar terrorismo hechos como los que sucedieron en Alsasua, por más execrables que sean, responde a criterios políticos, ideológicos e incluso electorales que están muy alejados de aquello que debería ser un Estado de Derecho. Construir un significado para las palabras, ajeno al más elemental consenso lingüístico, no solo aleja a los ciudadanos de la ley por considerarla incomprensible, sino que además puede afectar a la más elemental seguridad jurídica.
Si en el ejemplo anterior la responsabilidad recae del lado del legislador, que busca construir significado con fines político-ideológicos, en otros casos son aquellos que aplican la ley quienes cometen aberraciones semánticas. La enorme polémica suscitada por el llamado caso de La Manada tiene mucho que ver con aquello que la jurisprudencia del Tribunal Supremo entiende por intimidación y que no ha permitido condenar a los acusados por el delito de agresión sexual, en una violación grupal en la que resulta prácticamente imposible no percibir elementos intimidatorios de una claridad meridiana. La técnica jurídica, aun siendo imprescindible, no debería impedir que los ciudadanos tuviesen una razonable comprensión de la norma y de su aplicación que no entre en colisión con el significado con el que dotan a las palabras y que no requiera de una licenciatura en derecho para ser entendida.
El lenguaje jurídico y administrativo no solo resulta muchas veces incomprensible (basta hacer cada año la declaración de la renta para darse cuenta), sino que adolece de una retórica decimonónica que genera una distancia artificial entre el ciudadano y la norma. Utilizar expresiones como “acceso carnal”, en vez de penetración, parece más propio de una novela de Leopoldo Alas Clarín que de un texto que debe regular la convivencia en pleno siglo XXI.
La inteligibilidad de las normas y la comprensión y certidumbre acerca su aplicación son elementos centrales para la creación de una cultura democrática que permita a los ciudadanos identificarse con el Estado de Derecho. Al fin y al cabo, es imposible identificarse con aquello que no se entiende. Las instituciones democráticas están obligadas a no ignorar el consenso lingüístico y a compartir código comunicativo con los ciudadanos, evitando caer en retóricas y semánticas ajenas que necesitan de una traducción nunca perfecta. Los sistemas de inspiración napoleónica adolecen particularmente de ese tipo de problemas. Cortocircuitan la comunicación y crean un lenguaje propio y aislado que no solo diverge del de los ciudadanos, sino que en ocasiones se opone a él. En cambio, los sistemas anglosajones, menos codificados y más vigilantes ante la burocratización, resultan más evolutivos y adaptativos y, aunque plantean otro tipo de problemas, suelen ser en términos generales más inteligibles para los ciudadanos.
Aunque en ocasiones se ha exagerado la desafección de los ciudadanos con el sistema democrático, este fenómeno de las sociedades contemporáneas requiere atención. El lenguaje, como herramienta comunicativa, es fundamental en la relación entre las instituciones públicas, las normas y aquellos que están sujetos a ellas. Es urgente una mayor reflexión sobre estas cuestiones que impida que se ensanche la brecha entre la construcción de significado de las instituciones y la de los ciudadanos. Si el lenguaje es cultura, necesitamos de un lenguaje común para una cultura democrática compartida.