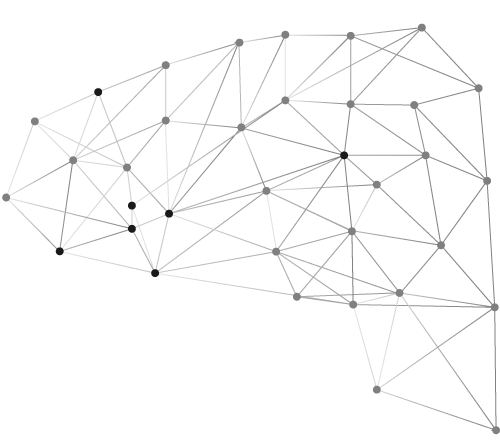agendapublica.elperiodico.com, martes 23 enero 2018
El debate entre liberalismo y socialdemocracia es tan antiguo como el propio capitalismo. Engels se paseaba por los suburbios de Manchester para comprobar con horror las consecuencias de una revolución industrial que treinta años después de iniciarse presentaba su peor cara. Pocos años después se fundaba el primer partido socialista en Inglaterra y los primeros sindicatos comenzaban a exigir derechos e igualdad. El camino de la lucha de clases y de la ideología y se había iniciado.
Paradójicamente, es el propio capitalismo, a partir de la segunda mitad del XIX, el que comienza a poner solución al problema. Después de una primera fase donde los salarios no consiguieron emular el crecimiento de una productividad que tampoco destacaba por su fulgurante crecimiento (¿les suena?), en la segunda, a partir del último tercio del XIX, las mejoras en las condiciones de vida de las sociedades infectadas por la revolución industrial dibujaron una línea de defensa contra el avance de los partidos más de izquierdas. Los avances en derechos sociales en los años de entre guerras en países como en Francia e Inglaterra, quizás alentado por una Revolución Rusa que se quiso cortocircuitar, y el consenso social preponderante durante los años de la segunda posguerra mundial, controlaron a la bestia roja, de tal manera que ahora el capitalismo y la socialdemocracia se hacían amantes. Las décadas de oro del capitalismo fueron una luna de miel para liberales y socialdemócratas. Como en todas las lunas de miel, un tercero sobraba, pero nadie echó de menos a un comunismo que donde dominaba languidecía y donde triunfaba no amenazaba. El mundo vivió tres décadas de floreciente bienestar y todo ello bajo el paraguas bicolor de un capitalismo inclusivo.
Sin embargo todo va a cambiar a partir de los años 80. Muchos fechan esta década como el inicio del neoliberalismo que, para tantos, tantos males dicen haberles causado. Reagan, Thatcher y muchos otros decían de forma tajante al resto del mundo que el progreso no es posible sin mirar de nuevo a los ojos puros del capitalismo. Desregular, bajar impuestos, gastar menos. Todo ello en aras del progreso. “La crítica más poderosa de la planificación socialista y del estado socialista que leí en este momento [finales de la década de 1940], y a la que he regresado tantas veces desde entonces, [es] el libro de F. Hayek, Camino de Servidumbre“, escribía la Primera Ministra británica.
Sin embargo, desde aquellos años, la supuesta expansión del neoliberalismo pareció quedarse en el mundo financiero. Mientras este crecía y se convertía en un gran monstruo que en 2008 hizo temblar al mundo después del ensayo general de 1987, el gasto público aumentaba en gran parte de los países occidentales. Los partidos de izquierdas dominaban por etapas los gobiernos sociales europeos. El neoliberalismo parecía más bien el letrero de la puerta de un club al que solo accedían algunos extraños hombres con gomina en el pelo y puro en los dedos y que tenía cierta tendencia a confinarse en los países anglosajones. El Estado de Bienestar mantenía, quizás no su esplendor de los años dorados de los sesenta, pero sí su poderío. Y sin embargo todo empeoró.
La desigualdad comenzaba a aumentar en Estados Unidos ya en los ochenta. En Gran Bretaña ocurría lo mismo casi al mismo tiempo y a pesar de que en muchos países europeos esta tendencia parecía extraña, las rentas de los trabajadores marcaban una tendencia decreciente que hacía sospechar que algo sucedía. La crisis de 2008 no hizo sino poner en negro sobre blanco la cruda realidad que muchos habían obviado tras años de fabulosa exuberancia irracional.
No, no fue la irrupción del neoliberalismo lo que despertó a los socialdemócratas de su largo sueño de 30 años, sino la tendencia inevitable de dos grandes fuerzas económicas que poco a poco han ido erosionando su base social y los presupuestos teóricos en los que reposa el proyecto socialdemócrata.
El cambio tecnológico presiona, al igual que en tiempos de Engels, a aumentos de la productividad que no son compartidos por todos. Para lo que nos interesa en este post, da igual por qué suceda, lo importante es que ocurre. El aumento de la desigualdad es un factor clave para comprender el descontento social en numerosas sociedades. Muchos no comprenden la prolongación del matrimonio de una socialdemocracia que ya no puede explicar cómo apoya a un sistema que parece darle la espalda. La irrupción de las economías de los países emergentes ha robado la cartera a muchos antiguos trabajadores de clase media que ahora se deben conformar con buscar empleos que antes pertenecían a los adolescentes con acné. Es muy complicado defender un sistema que, a todas horas, se encarga de recordarte que tu tiempo fue pasado. ¿Qué respuesta política dar a los cambios introducidos por esas tendencias económicas?
En la década de 1990, importantes movimientos socialdemócratas y socio-liberales propulsaron una Tercera Vía tendente a reconciliar la política económica de derecha con la política social de izquierda —i.e., tendente a prolongar el idilio—. En la versión elaborada por Anthony Giddens, la Tercera Vía pivotaba en torno a dos ideas: (a) el viejo cleavage de izquierda y derecha, fundado en diferencias de clase social, ha quedado desfasado; y (b) los gobiernos reformistas no pueden confiar ya en políticas nacionales dada la magnitud de las fuerzas globalizadoras. Según Giddens, los gobiernos de la Tercera Vía deberían hacer campaña desde el centro —de hecho Giddens se refiere a la Tercera Vía como “el centro radical” en varias páginas de su Tercera Vía— y no temer demasiado ser considerados demasiado conservadores por sus votantes tradicionales. Hasta aquí, lo que pensaba Giddens. ¿Pero qué nos dicen los datos?
Existe una literatura emergente —gracias @delPinoE por ponernos sobre esa pista— que analiza los réditos electorales del reformismo de Tercera Vía para el centro izquierda. La principal conclusión de esos trabajos podría resumirse diciendo que la adopción de políticas inspiradas en la Tercera Vía no sólo está correlacionada con una reducción del número de gobiernos socialdemócratas, sino que se puede afirmar con cierto grado de confianza que esa correlación aporta evidencia de causalidad. Parece que Giddens se equivocaba. La pregunta entonces es: ¿por qué? Hay al menos dos razones.
En un artículo reciente, Dani Rodrik decía que “los evangelizadores de la Tercera Vía presentaron la globalización como algo inevitable y beneficioso para todo el mundo. Pero en realidad no es ni lo uno ni lo otro” y el progresismo liberal está pagando el precio. Rodrik pone cara a los perdedores con el apoyo empírico de un trabajo que evalúa el impacto del acuerdo de libre comercio NAFTA sobre los salarios. En ese artículo, Hakobyan y McLaren encuentran que como resultado de la implantación de NAFTA los salarios de los trabajadores manuales empleados en las ciudades más afectadas por el tratado crecieron a una tasa un 8% inferior a la de un trabajador con un empleo de similares características residente en una ciudad no (tan) afectada por el acuerdo. Las estimaciones convencionales suelen situar en el entorno del 0,1% del PIB la ganancia neta obtenida por EEUU a consecuencia del acuerdo.
La otra razón tiene que ver con la aceptación acrítica no de la globalización (y todas sus consecuencias), sino de la noción meritocrática de la justicia social (y todas sus consecuencias). Robert H. Frank acaba de publicar un libro, cuyo primer capítulo podéis consultar aquí, titulado Success and Luck: Good Fortune and the Myth of Meritocracy. La tesis es sencilla: la suerte es muchísimo más determinante que el esfuerzo en lo (más o menos) bien que nos vaya en la vida. En otro libro excelente, The Haves and the Have Nots, Branko Milanovic decía que hemos pasado de un “mundo marxista”, donde las desigualdades globales se explicaban sobre todo por referencia a la clase social, a uno “no-marxista” donde les jeux sont faits cuando nacemos —aunque puede que estemos volviendo a Marx—. Pero, nos preguntará el lector impaciente, ¿qué tiene esto que ver con el reformismo à la Tercera Vía?
Esto tiene que ver con la Tercera Vía porque el otro gran impulsor de ella junto al tándem Blair-Giddens, Bill Clinton, basó su campaña presidencial de 1996 en la promesa de “acabar con el Estado de bienestar tal como lo hemos conocido hasta ahora” porque se había convertido en una máquina de alimentar welfare queens. El reformismo de Tercera Vía supone un énfasis en la idea de que los agentes han de ser responsables y acarrear con las consecuencias de sus decisiones, porque lo contrario implica transferir el coste de nuestras elecciones a terceros (a través del Estado de bienestar). Por sorprendente que resulte, desde hace algún tiempo una parte del electorado que cree en valores como la igualdad y la solidaridad ha pasado de considerar que la pobreza y el desempleo se deben a causas más bien estructurales y deben ser por tanto una prioridad para los decisores públicos, a considerar socialmente aceptable cachondearse a costa de los canis y las chonis de los barrios obreros. Porque al fin y al cabo, ¿qué otra cosa se merece quien se gasta las prestaciones en tener hijos y pantallas de plasma muy por encima de sus posibilidades?
Hasta aquí, las malas noticias. La buena es que no todo está perdido. Es necesario encontrar un nuevo contrato social, un nuevo acuerdo que permita el avance de la sociedad por el camino del crecimiento y del bienestar. Los mercados son básicos pero no deben dominar el discurso. La globalización es imparable y aceptarlo es importante, pero no todas sus consecuencias son aceptables, no todo debe ser un precio a pagar. La apuesta por la sociedad y por su cohesión es una inversión para el futuro de la democracia y de las libertades de un occidente asustado. Defender la educación universal, los derechos de los trabajadores, a la vez que se asume la necesaria flexibilidad laboral —defendamos al trabajador y no los empleos, argumenta Tirole—. Invirtamos en valor añadido e incentivemos a quien quiera crearlo. Extendamos una red de políticas predistributivas y ayudemos a que todos puedan dar el máximo de sus posibilidades. Construyamos un nuevo contrato social y extendámoslo por encima de las fronteras. Sin cohesión no hay tolerancia. Sin tolerancia no hay democracia. Sin democracia no hay libertades. Luchemos por nuestras conquistas pasadas. Escribamos el guión de un futuro mejor.