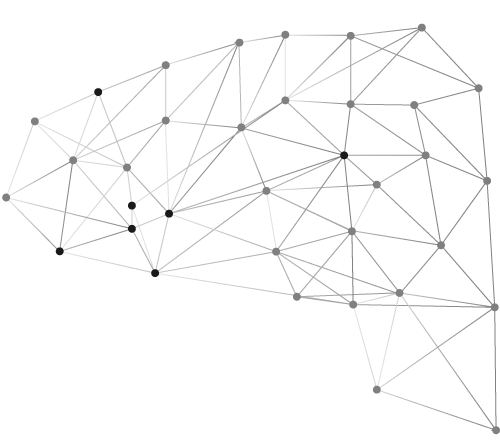24 octubre 2017
“El nacionalismo de los de arriba sirve a los de arriba. El nacionalismo de los de abajo sirve también a los de arriba. El nacionalismo cuando los pobres lo llevan dentro, no mejora, es un absurdo total”. Bertold Brecht
Desde el principio se sabía que el famoso “derecho a decidir” era un hábil eufemismo con el fin de enmascarar el inexistente, en condiciones de países democráticos, derecho de autodeterminación de “los pueblos”. Este derecho tiene una larga historia que merece algunas reflexiones.
Es conocido que la socialdemocracia internacional reconoció este derecho ya en 1896, en un Congreso celebrado en Londres, en el sentido de que se trataba de un derecho político a la independencia o secesión de la nación o imperio opresores. Este criterio lo adoptaron casi todos los partidos pertenecientes a la 2ª Internacional, incluyendo el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, del que emanaría el partido bolchevique de Lenin. Con el triunfo de la revolución de 1917 —de la que se conmemoran los 100 años—, la libre autodeterminación y la posibilidad de formar un Estado separado se recogió en la declaración de Derechos de los Pueblos de Rusia y, después, en la Constitución de 1924. No obstante, esta posición no fue nada pacífica en los debates de la época. Mientras Lenin, Trotsky, Kautsky y otros defendieron con ardor la consigna autodeterminista, otros como Rosa Luxemburgo, Bujarin y los llamados bolcheviques de izquierda se opusieron con igual empeño. Los primeros, argumentaban que el nacionalismo era una fuerza revolucionaria en la época de las colonias y de los imperios, “cárceles de pueblos”, mientras que los segundos sostenían que en la era de los imperialismos modernos era una antigualla defender las fronteras nacionales y, sobre todo, que el nacionalismo había estado en el origen de la espantosa guerra del 14, cuando incluso una parte de la izquierda había votado los créditos de guerra, costándole la vida al socialista francés Jean Jaurès al oponerse a ellos. Prevalecieron entonces las tesis de Lenin y de otros dirigentes de la izquierda, pues era cierto que la libre determinación tenía sentido en el proceso de descolonización e, igualmente, la independencia de naciones sojuzgadas por los imperios que fueron derrotados en aquella carnicería: el austro-húngaro; el de los zares; el otomano y el del káiser Guillermo. Quedaron en pie el británico y el francés que durarían unos años. En el fondo, las teorías de Luxemburgo y Bujarin se compadecían más con las de Marx, que en su análisis del desarrollo del capitalismo veía más conveniente para la causa de los trabajadores la federación de las naciones con el fin de lograr entidades políticas más fuertes.
Cuando concluyó la Gran Guerra llegó a París el presidente Wilson con sus no menos famosos 14 puntos, entre ellos el derecho de autodeterminación, sobre todo de las naciones que conformaban el imperio de los Habsburgo. Wilson procedía de la tradición anticolonial de EE UU, no le gustaban los imperios europeos y tampoco le interesaba dejar esa bandera en manos de un bolchevique como Lenin. A París fueron en peregrinación todos los nacionalismos irredentos con la finalidad de que el presidente americano les diera su bendición. Aun así, se cuenta que cuando se trató, también, el caso de Cataluña, el presidente francés Clemenceau se limitó a decir “pas des bêtises”(nada de tonterías) y ahí acabó la discusión. El resultado de todo ello fue que el mapa de Europa quedó cual manta escocesa, surgieron múltiples pequeñas naciones y en especial en los Balcanes, origen de múltiples conflictos.
En la actualidad, las condiciones han cambiado radicalmente y sería trágico que la izquierda no se diera cuenta de lo que eso significa. Comprendo que, a veces, no es fácil entender los vericuetos de la dialéctica de los procesos, pero este es un ejemplo de cómo un derecho progresista o liberador, en una fase histórica, se puede transformar en su contrario en otra etapa diferente. Esta es la razón por la cual Naciones Unidas —donde no sé si abundan los dialécticos— ha concretado su doctrina sobre este tema señalando que debe respetarse la libre determinación sólo en los casos de dominio colonial o en supuestos de opresión, persecución o discriminación, pero en ningún caso para quebrantar la unidad nacional en países democráticos.
En las condiciones creadas por la globalización, con mercados y multinacionales globales, inmersos en la revolución digital, cuando ya no existen situaciones coloniales generalizadas ni imperios “cárceles de pueblos”, el derecho de autodeterminación es una reivindicación reaccionaria, impropia de partidos o sindicatos de izquierda. Todavía más involucionista si cabe en el supuesto de los países pertenecientes a la Unión Europea, inmersa en un proceso de integración cada vez mayor, imprescindible para poder medirse, desde la democracia, con los grandes poderes económicos y tecnológicos. Una transformación de actuales regiones o autonomías en Estados independientes haría inviable el futuro de una unión política europea.
Es verdad que durante el periodo de los movimientos anticoloniales, véase la posición contra la guerra de África del PSOE de Iglesias, o durante la última dictadura franquista, la reivindicación de la libre autodeterminación tenía un sentido y así se recogía en los programas de los partidos y sindicatos de izquierda españoles; eso sí, siempre en aquel contexto y supeditado a la unidad de los trabajadores. Pero en condiciones de democracia, en la mundialización y la construcción europea no hay nada más contrario a los intereses de los trabajadores que romper un país. Ese acto profundamente insolidario —en especial cuando los que quieren romper son de los más ricos— divide a los sindicatos; quiebra la caja única de la Seguridad Social, garantía de las pensiones; parte la unidad de los convenios colectivos y el sistema de relaciones laborales, en un espacio de mercado único que, de quebrarse, dejaría a la intemperie a trabajadores y empresas.
En consecuencia, los partidos y sindicatos de izquierda deberían revisar esta cuestión, superar viejas inercias y concluir que en las condiciones actuales lo que antaño era progresista hogaño es retrógrado y antisocial, propio de fuerzas nacionalistas radicales y/o populistas que no tienen nada que ver con los intereses de las mayorías sociales.