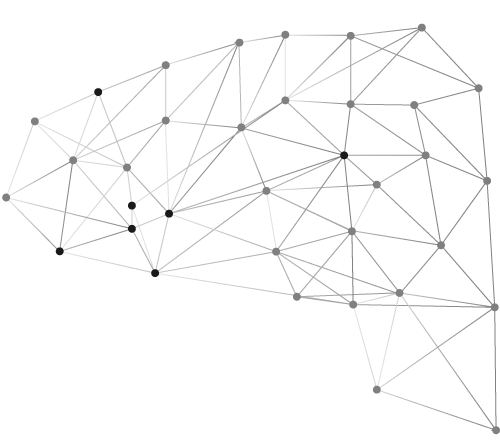El País, 3 de diciembre de 2017
Ser pobre es una experiencia muy vergonzante, que degrada nuestra dignidad y nuestro sentido de lo que valemos. Aunque las causas y manifestaciones de la pobreza pueden ser diferentes, la humillación que la acompaña es universal. Recientes estudios llevados a cabo por la universidad de Oxford indican que de China a Reino Unido, las personas que se enfrentan a problemas económicos —incluidos los niños— notan un ataque casi idéntico a su orgullo y autoestima.
Pero a pesar de la clara evidencia que liga a las estrecheces económicas con las aflicciones psicológicas, las políticas que intentan atajar la pobreza no suelen tener en cuenta la vergüenza como un factor. Más bien, suelen poner el foco en manifestaciones tangibles como la falta de ingresos o de educación. Como resultado, las soluciones a la pobreza tienden a asumir implícitamente que la mayor riqueza material o las mejores condiciones de vida se traducen automáticamente en beneficios intangibles, incluido un mejor bienestar mental.
El no tener en cuenta la parte “psicosocial” de la pobreza —es decir, la interacción entre fuerzas sociales y actitudes y comportamientos individuales— es una equivocación. Si queremos aliviar el sufrimiento humano y alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas acabar con la pobreza “en todas sus formas” en 2030, nuestros esfuerzos deben poner en primer plano los papeles intrínsecos e instrumentales que la vergüenza tiene en la miseria.
En todo el mundo hay ejemplos de cómo la paralizante sensación de deshonra que acompaña a la pobreza impide a la gente tomar acciones positivas para mejorar su situación. En India, la vergüenza de perder las cosechas y los apuros económicos correspondientes han llevado a muchos granjeros a abusar de alcohol y de estupefacientes, y, en algunos casos más extremos, al suicidio. En Tanzania, los investigadores que estudian el bilingüismo (en inglés y suajili) en la educación se han dado cuenta de que un miedo a las burlas lleva a los estudiantes con peores niveles de inglés a participar menos en clase. Y, en Uganda, los estudiantes de secundaria más pobres dicen que la incapacidad de pagar sus matrículas o comprar uniformes y material escolar es una fuente constante de humillación.
Para enfrentarse a la vergüenza asociada a la pobreza, y tener adecuadamente en cuenta el papel que tiene en la perpetuación de la miseria, hay que dar ciertos pasos. Para empezar, los que elaboran las políticas han de reconocer el problema. En vez de ver la vergüenza como una desafortunada derivada de la penuria, los que planifican el desarrollo humano han de considerar cómo la pobreza mina la dignidad humana. Hace tiempo que Amartya Sen, premio Nobel de economía y una de las voces más influyentes en la reducción de la pobreza, afirma que la vergüenza es uno de los motores de la miseria “absoluta”. Tomarla en serio debe ser parte de cualquier estrategia para reducir su impacto.
Es más: la vergüenza, la falta de autoconfianza y una baja autoestima pueden afectar negativamente la percepción que las personas tienen de su propia habilidad de cambiar, sosteniendo una sensación de insuficiencia que puede debilitarles y atraparles en la miseria. Para ayudar a la gente a escapar, las estrategias de desarrollo humano han de tener en cuenta cómo reforzar la visión que tenemos de nuestra capacidad de actuar, de ser efectivos y de tener aspiraciones —la creencia en la propia habilidad de influir en acontecimientos que afectan nuestras propias vidas.
Por último, los diseñadores de las políticas deben de considerar que, si no se implementan de forma adecuada, los programas de reducción de la pobreza pueden reforzar de hecho estas sensaciones de vergüenza. Por ejemplo, en 2005 un grupo de investigadores en India descubrió que las mujeres estaban dejando de ir a las clínicas médicas para evitar el trato humillante de los trabajadores de estos centros —en detrimento de su propio bienestar y el de sus hijos. Las mujeres en Sudáfrica que se han inscrito para recibir ayudas para sus hijos han denunciado experiencias similares, al igual que los usuarios de bancos de alimentos en Reino Unido. De hecho, muchos encuestados en este último país han dicho que el estigma de recibir comida gratis es tan fuerte que el “miedo” y el “bochorno” eran emociones comunes.
La idea de que hay una necesidad de considerar la vergüenza a la hora de diseñar políticas de reducción de la pobreza va ganando partidarios. Los investigadores del sufrimiento humano reconocen que la “dignidad del que recibe” es un componente crucial a la hora de aliviar la miseria con éxito. Por ejemplo, un estudio de 2016 sobre programas de transferencia de efectivo en África descubrió que la falta de estrés y de vergüenza mejoraba la autoconfianza de los beneficiarios, lo que a su vez llevaba a una mejor capacidad de tomar decisiones y una mayor productividad. Basándose en esa evidencia, la universidad de Oxford está extendiendo sus investigaciones al “nexo entre vergüenza y pobreza”, para estudiar cómo el sector del desarrollo internacional puede hacer que las políticas contra la miseria sean “impermeables a la vergüenza”.
Estos programas se mueven en la dirección adecuada, pero aún queda mucho por hacer para integrar el componente psicosocial de la pobreza en las políticas y la planificación. Solo cuando los gestores políticos se den realmente cuenta de que la dignidad y el amor propio son requisitos previos e inevitables en la lucha contra la miseria —y no consecuencias de su mitigación— el mundo tendrá una verdadera oportunidad de erradicar la pobreza en todas sus formas.