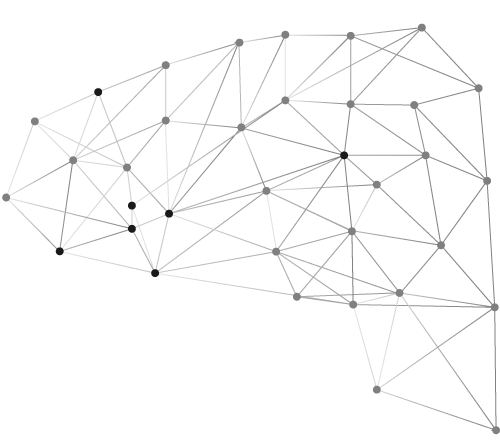El Confidencial, 31 de octubre de 2017
Casi todo lo que ha ido mal en Europa en las últimas décadas ha sido culpa de la obsesión identitaria que de vez en cuando aparece en las sociedades o los individuos de nuestro continente. Es un mal recurrente, y siempre que nos parece haber encontrado la manera de amortiguarlo, regresa de una manera más o menos transformada, más o menos peligrosa. La necesidad de afirmarse como distinto -en la mayoría de los casos, una manera soterrada de afirmarse como mejor– o el miedo a convertirse en algo diferente parecen ser un rasgo insoportablemente ineludible.
Los orígenes modernos de esta pulsión son relativamente recientes y se remontan a principios del siglo XIX, a lo que ahora es Alemania -y entonces era una amalgama de territorios-. Napoleón pretendía invadir toda Europa y unificarla bajo lo que en aquel tiempo se consideraba una ideología universalista. Esta implicaba el fin del feudalismo, la libertad de culto religioso y la sustitución de unas leyes complejas y arbitrarias que se basaban en las tradiciones. Napoleón quería, básicamente, convertir a toda Europa al sistema de gobierno y la cosmovisión filosófica de los revolucionarios franceses, con el argumento de que eran de carácter universal. Los alemanes reaccionaron ideando el romanticismo: una filosofía que (resumo mucho y mal) de alguna manera rechazaba los principios racionales de la Ilustración, consideraba que la política también emanaba de los sentimientos y las tradiciones, y pretendía salvaguardar las identidades culturales minoritarias porque las consideraba buenas en sí mismas. Era una oposición al universalismo abierta, compleja y enormemente influyente y cambiante.
En un libro recientemente aparecido en español en la editorial Taurus, ‘La identidad cultural no existe’ (esta tarde se presenta en el Institut français de Madrid), el filósofo François Jullien afirma, de manera compleja y provocadora, la idea que resume el título de su obra. ¿En qué términos deberíamos pensar “la singularidad de las culturas, a la vez de lenguas y formas de pensar? ¿Cómo articularlas? ¿Cómo abordar la diversidad cultural sin que se difuminen en la estandarización de lo uniforme y salvando lo común de ser confundido con lo similar?”.
La recomendación de Jullien para superar el marco un poco asfixiante de las identidades culturales se basa en dos ideas difíciles de explicar pero sorprendentemente útiles. La primera es “la distancia”, lo que en francés él llama “écart”. Lo que nos define culturalmente no es tanto una identidad cerrada y fácilmente descriptible como la tensión que genera “la distancia” (o quizá podríamos traducirlo como “el hiato”) entre las diversas identidades. Por ejemplo (el ejemplo es mío, no de Jullien), sería absurdo que un catalán como yo intentara describirse únicamente como adscrito a “la identidad catalana” o a “la identidad española en Cataluña”, construcciones arbitrarias e imposibles de fijar. La mayoría de las veces, lo que nos define culturalmente es la tensión, las contradicciones y las discusiones que se producen entre esas dos ideas de cultura. Es ese el lugar en el que estamos, queramos o no: no somos fruto de algo en apariencia cerrado, sino de la discusión de muchas posturas abiertas.
¿Raíces cristianas de Europa?
Otro ejemplo, que esta vez sí plantea Jullien, es como a la hora de redactar una constitución para Europa, sería estúpido debatir insistentemente sobre si las raíces culturales europeas son cristianas. De hecho, la idea de “raíces” es absurda. ¿Serían las raíces cristianas más vinculantes para una constitución que las raíces ilustradas, o que las raíces de cualquier otra clase? Más bien, todos nosotros -nos sintamos cristianos, ateos, agnósticos o de otras religiones- somos el resultado de la tensión que se produce entre esas posiciones y del intenso debate público que se genera sobre la cuestión de la religión (o la ausencia de ella) en la configuración cultural de Europa.
Es una idea compleja y a veces contraintuitiva, pero creo que tiene mucho sentido. Más aún porque Jullien la acompaña de otra, igualmente importante: la idea de “recurso”. Los seres humanos, y más si vivimos en lugares ricos, tenemos acceso a muchísimas opciones culturales que nos permiten definirnos a través de ellas. Pero sería una estupidez -o quizá el fruto de un cierto fanatismo (esto lo digo yo, no Jullien)- pensar que tenemos que comprar esas opciones, esos paquetes culturales, al completo. Por ejemplo, por volver al caso anterior, yo me siento plénamente partícipe de la cultura general española, pero sería una inmensa tontería pensar que eso no me permite asumir otros “recursos”, no solo de la cultura catalana sino de la cultura nacionalista, en mi propio beneficio y utilizarlos para configurar mi particular visión del mundo. Del mismo modo, no hace falta ser cristiano para reconocer que en el pensamiento cristiano hay un montón de recursos -estéticos, filosóficos, morales- que pueden ser útiles. Y un cristiano también podría encontrar en los pensadores racionalistas ateos recursos que pasaran a formar parte de su más íntima comprensión del mundo y de sí mismo.
Evitar el provincianismo
Puede parecer complejo, pero creo que mucha gente, al menos en los buenos tiempos, construimos de esta manera nuestras ideas y nuestra moral. “Por oposición al ‘narcisismo de las pequeñas diferencias’, que se repliega celosamente en identidades fantasmagóricas, los écarts culturales son despliegues que abren nuevos posibles y descubren otros recursos. Tales despliegues hacen salir la cultura del escollo de su tradición, el pensamiento del confort de su dogmatismo -de lo bien-pensante- y lanzan al espíritu a una aventura”. Pero no solo para evitar el provincianismo, el ser presas de nuestra pequeña identidad geográfica, sino también para intentar evitar ser arrollados por una cultura global uniforme y sin matices. “Si hoy constatamos que, bajo la apisonadora de la uniformización mundial conducida por la ley del mercado, las diferencias culturales tienden a desaparecer, reduciendo la cultura mundial a un simple facsímil, es urgente, para resistir, abrir nuevos écarts en los cuales confluyan el arte, la política y la filosofía”.
Es decir, no nos conformemos con ser como quieren que seamos los de nuestro pueblo (o nuestra postura religiosa, o nuestra clase social) ni como sería ideal que fuéramos para una supuesta cultura global acrítica y boba. Abramos nosotros mismos espacios que surjan de las tensiones entre las cosas que nos gustan, las que nos disgustan, las que sentimos que nos definen y las que nos atraen pero provienen de quienes abiertamente no son como nosotros.
El libro de Jullien es breve (107 páginas) pero conceptualmente fuerte y muy en la tradición francesa. Es al mismo tiempo puro sentido común y un puñetazo en la mesa frente a aquellos que parecen saber cómo deberíamos conformarnos culturalmente y no pararán de insistir hasta que aceptemos su dogmatismo. Me parece ver en él una exaltación del individuo que va asumiendo preferencias según su propio criterio y gusto, pero no se trata de ortodoxia liberal. Solo es un recordatorio de que la cultura no debe ser una cárcel, sino algo más juguetón, conflictivo y libre.
Si me obligaran a escoger entre el Código Napoleónico y los poemas románticos alemanes no saben con qué dolor seguramente escogería el primero, porque es éste lo que, paradójicamente, permite que los segundos circulen sin ninguna clase de restricción. Pero de política hablamos otro día.