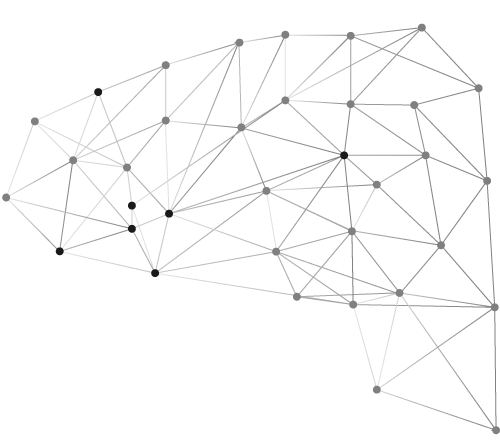El Diario Vasco, Martes, 5 de diciembre de 2017.
Lejos de lo que imaginaba, el independentismo tiene que enfrentarse a la perspectiva de un salida dura, penosa y, con toda probabilidad, abocada al fracaso.
El independentismo catalán se enfrenta a un duro trance: la digestión del fracaso de su estrategia política. Y tiene que hacerlo con unas elecciones a la vuelta de la esquina, en las que se certificará el desvanecimiento del sueño de una independencia al alcance de la mano; lo ilusorio de una secesión plenamente legal y pacífica, pura expresión de democracia, inobjetable, que sería cálida y ampliamente acogida por la sociedad internacional. Lejos de lo que imaginaba, el independentismo tiene que enfrentarse a la perspectiva de una larga marcha, dura, penosa y, con toda probabilidad, abocada al fracaso.
La secesión es algo muy serio, extremadamente difícil. Especialmente, en la zona del mundo, en la sociedad y en el momento histórico que nos han tocado en suerte. Es la geopolítica. Es el precio de no padecer dominación colonial; de no sufrir persecución ni violaciones graves de los derechos humanos; de disfrutar de plenos derechos civiles y políticos; de participar, a través de representantes elegidos democráticamente, en el gobierno del país; de tener reconocida la singularidad cultural y lingüística; de gozar de autogobierno para la propia comunidad. El derecho de autodeterminación es un remedio para quienes tienen la desgracia de vivir en condiciones de dominación, falta de reconocimiento o persecución; aunque ni tan siquiera en esas circunstancias esté siempre garantizada su viabilidad.
Esas dificultades se acrecientan en la UE. La integración europea es el resultado, entre otros motivos, de dos escarmientos históricos: el de la barbarie provocada por el nacionalismo de los grandes Estados y el de la desestabilización provocada por los nacionalismos que pretenden crear un nuevo Estado o incorporarse a ‘su’ Estado ‘nacional’. La integración europea nació como trinchera frente a ambos nacionalismos, por lo que no es, únicamente, un proceso de erosión de la soberanía de los Estados, como creen -o desearían- muchos nacionalistas.
La dificultad práctica de la secesión no se debe únicamente a razones de Derecho -o política- internacional. También la economía y los fuertes lazos que ha ido tejiendo la historia aportan sus razones. La profundísima integración económica en Europa -con el ‘mercado interior’ y la unión monetaria- hace poco menos que inviable la secesión, aunque sea pactada. Cuando se discutió la incorporación al Tratado de Lisboa del derecho de los Estados miembros a la retirada de la UE -el actual artículo 50-, la enorme oposición que provocaba se venció por la convicción de que el nivel de integración económica alcanzado provocaría costes tan enormes a quien lo pretendiese que lo haría impracticable. Por eso, nadie se imaginaba que tras el amago británico de 1974, cuando acababa de incorporarse a la UE, hubiese algún Estado miembro que pudiera plantearlo. El ‘Brexit’ va a ser un auténtico test de lo certero o equivocado de esa convicción; pero el desarrollo del proceso muestra, cada vez con más claridad, que no era infundado. No hay otro Estado en la UE que tenga mejores condiciones que RU para pretender caminar por su cuenta, separado de sus socios europeos; y, sin embargo, cada vez parece más dudoso que vaya a ser capaz de concluir con éxito su retirada.
Quebec y Escocia no poseen los atributos de RU para una travesía de esas características. Tampoco Cataluña y el País Vasco. Además, hay un abismo cualitativo entre la pretensión de romper un Estado para crear otro o retirarse de una organización internacional: su diferente potencial de desestabilización política. Es significativo el caso de Escocia, el más cercano a nosotros en este sentido. El independentismo escocés, a diferencia del catalán, supo entender que la secesión sería pactada o no podría ser. En esas condiciones, vencer en el referéndum no era suficiente para alcanzar la independencia. Era necesario que el pacto que se lograse no la hiciese, en la práctica, inviable. Las condiciones que adelantó el Gobierno británico -en sus respetados informes de la serie ‘Scotland Analysis’- hubieran puesto a Escocia ante una cruda disyuntiva: la independencia en unas condiciones poco menos que inviables -que difícilmente hubiesen mantenido un respaldo ciudadano mayoritario- o renunciar a ella. En Quebec los soberanistas creyeron, tras el referéndum de 1995, que la independencia les estaba esperando a la vuelta de la esquina. Por el contrario, la experiencia tan traumática de aquellos años ha convertido a los soberanistas en casi marginales políticamente; y la propuesta de convocar un nuevo referéndum en un tabú que liquida políticamente a quien se atreve a plantearlo.
El sistema político español persistiría en el grave error de estos años si pensase que las enormes dificultades de la pretensión secesionista son suficientes para resolver el problema. La geopolítica también le afecta. Como se comprobó el 1-O, el estándar que se requiere de un país democrático de Europa occidental es extremadamente exigente; radicalmente alejado de lo que la sociedad internacional es capaz de tolerar en otras latitudes.
Las elecciones plantean, por encima de todo, un reto fundamental a la sociedad catalana; más específicamente, al electorado que ha sostenido al independentismo. Tiene que mostrar hasta qué punto es consciente del engaño en el que le han mantenido sus líderes y qué responsabilidades va a exigirles. Quizás sea demasiado pronto para un claro veredicto en las urnas. Pero con su voto responderá a una pregunta clave: ¿cuánto tiene que empobrecerse Cataluña, cuánto tiene que fracturarse su sociedad para que asuma que la pretensión independentista es un callejón sin salida?