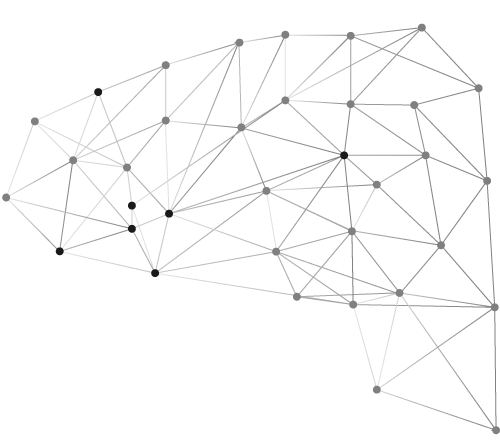El País, 20 de diciembre de 2018.
El viejo fantasma de la teología política recorre Europa. Desde y contra los
Estados nacionales menudean las pretensiones exorbitantes de la “soberanía”. Si desde
el mito de una secularizada omnipotencia divina admitimos que en algún lugar —
Estado, pueblo o nación— reside un poder ilimitado, indivisible e indelegable, ¿qué
democracia, digna de su concepto, resulta posible? El fetichismo de un poder piramidal,
jerárquico, reaparece por doquier inmune incluso a las implacables críticas de la
Ilustración. Madison consideró que si la soberanía no se hallaba dividida entre la Unión
y los Estados, la “República compuesta” de los Estados Unidos resultaría “una
quimera”. Sieyès advirtió que bajo el Estado constitucional no había lugar para
soberano alguno, tal “monstruo en política” degradaría la República en “Re-total”.
Schmitt, en fin, apuntó certero al único horizonte posible de tan nostálgica idea, la
erradicación de la democracia: “Soberano es quien decide el estado de excepción”.