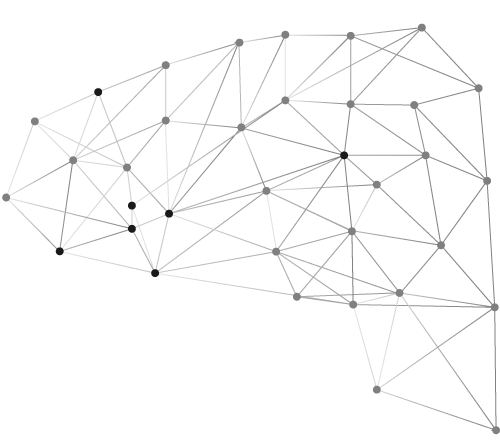ctxt.es, 31 de enero de 2018

Si una fuerza transformadora no es capaz de comprender el significado histórico que la Transición tiene para ese pueblo al que busca movilizar, no puede jugar el juego de la hegemonía.
Recientemente ha vuelto la pregunta acerca de por qué los sectores populares no votan a la izquierda. Pero quizá deberíamos plantear otra antes: ¿y por qué deberían votarla?
La pregunta y el modo de formularla ya dicen mucho. En este caso revelan la persistencia de la idea de que hay algo sustancial en el contenido del programa de la izquierda que representaría objetivamente los intereses de las clases populares. De ahí el asombro de que la izquierda desaproveche esa supuesta mayor probabilidad a prioride ser votada por “el pueblo”.
Ésta es la noción que hay que negar. No existe tal correlación a priori. La clase trabajadora no es per se de la izquierda. Por muchos motivos. Porque las identidades y/o intereses no son cosas monolíticas, cerradas y dadas de antemano, ni se derivan mecánicamente de una situación material, ni ésta viene definida por lo económico. Porque la representación no la obtiene quien da en la tecla de esos intereses objetivos, sino que se forma y negocia durante el proceso de representación. En el obrerismo no hay nada que sea en sí y objetivamente más popular que en el emprendedurismo. Porque, en definitiva, no hay intereses o identidad antesde ser simbolizada por sus protagonistas.
Pero hay algo tal vez más importante. Aun cuando esos intereses vinieran dados de antemano económicamente ¿por qué la izquierda tendría un privilegio a la hora de representarlos? ¿Debido a la coincidencia de contenido entre su programa y esos intereses? Esto supone una motivación matemático-racionalista en el votante y que a la hora de elegir sólo se evalúa el contenido y no la capacidad y fuerza de quien lo desarrollará. Como si fuéramos al dentista sólo porque éste lo es. ¿Qué especial autoridad y fuerza tiene la izquierda que garanticen la realización de ese programa? ¿Por qué las tendría de antemano? ¿Sólo por su deseo y voluntad de alcanzar esas metas? Y, finalmente, ¿por qué los perdedores de la crisis deberían arriesgar y no esperar a que el orden existente les haga perder menos que la novedad por venir? ¿Es de verdad incomprensible que se vote a la defensiva cuando están lloviendo piedras? ¿Las crisis profundas no nos dicen justamente lo contrario?
En verdad la pregunta sobre la desconexión entre mundo popular e izquierda parece tener que ver con cómo ha llegado Podemos a su cuarto aniversario. El momento es quizá el peor desde su fundación y el panorama dista de ser claro.
¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo ha podido caer casi tan rápido como subió? Mi hipótesis es que a Podemos no le ha pasado nada que no le ocurra al resto de partidos. Ser un partido nuevo no significa estar fuera de las generales de la ley de la lucha política, ni verse relevado de las exigencias que la ciudadanía de España plantea en general a cualquier formación. Especialmente si ésta –como Podemos– es nueva, inexperta y no quiere ser testimonial sino de gobierno.
La pérdida de confianza ciudadana en Podemos, medida en votos y en intención de voto, parece deberse al menos a cuatro hechos.
Uno es la “rueda de prensa de los sillones” (22/1/2016). Que haya quedado así bautizada indica lo que aquí está en juego: la percepción de los ciudadanos. No cabe hablar entonces de error objetivo, aunque a la postre funcionase como tal. Aquella rueda de prensa, celebrada durante la audiencia del rey con el candidato del PSOE, minó algo fundamental que el electorado exige a los partidos en España: perfil de Estado. Encima, esa altura de miras pareció sacrificada en el altar de la búsqueda de poltronas. Un efecto colateral no menor fue corroer la confianza en Podemos del votante socialista fiel, aliado estratégico para gobernar, al herir su orgullo de partido debido al ninguneo de su secretario general. Ni que hablar de la dirección de esa formación, de la que se explicitó que se desconfiaba a la vez que se le ofrecía co-gobernar.
El segundo acontecimiento fue el corolario de este primero: votar contra el gobierno del PSOE y Ciudadanos, al que se habría ayudado absteniéndose (4/3/2016). Las razones de Podemos eran atendibles. No se trataba de Rajoy sino de sus políticas, que ese pacto no evitaba del todo (piénsese en la reforma laboral que sostenía Ciudadanos). Pero esto no fue traducido así por la ciudadanía. Ésta castigó lo que entendió era en parte una incoherencia ideológica y también una animadversión desproporcionada hacia el PSOE y su candidato. Podemos ayudó a confirmar esa percepción con la alusión a la cal viva (2/3/2016), aliándose con IU (9/5/2016) y fijando el “sorpasso” (dirigido al PSOE más que al bipartidismo) como meta para el 26J. El resultado del 26J fue el primer llamado de atención severo de la ciudadanía a Podemos.
Un tercer acontecimiento fue la disputa pública entre el secretario general y el número dos durante un largo período previo a Vistalegre II (11-12/2/2017). Fue el remate de todo un año de divergencia estratégica y personal entre Iglesias y Errejón, puesta de relieve con aquella mención de la cal viva y confirmada cuando Iglesias destituyó al secretario de Organización en Madrid, cargo de confianza de Errejón (15/3/2016). La propia alianza con IU apenas añadió un eslabón más, aunque no menor. El resultado fue la implosión del grupo fundador, principal capital político de Podemos, y la perforación de la unidad del partido, elemento reiteradamente exigido por la ciudadanía a las formaciones que aspiran al gobierno. Es la función que han cumplido las “renovaciones” de liderazgo y equipo, confirmadas en congresos búlgaros, como requisito para todo intento de alcanzar La Moncloa. Una consecuencia no menor de este hecho fue el triunfo en Vistalegre II de un proyecto difícil de distinguir del de Izquierda Unida, lo cual aceleró la erosión de la novedad que Podemos representaba.
El cuarto suceso sería la cuestión catalana. Ésta revela lo paradójica y dramática que puede llegar a ser la tensión entre una propuesta política y su interpretación por la ciudadanía. Y, de paso, ratifica lo complejo de toda representación. La posición de Podemos (referéndum y voto contra la independencia), a pesar de su creatividad, democraticidad y capacidad de despolarización, no fue vista así y sentó mal a unos y otros. En un escenario maniqueo, la propuesta fue tildada de independentismo vergonzante y también de españolismo soterrado, cuestionando a la vez la lealtad de los morados hacia las dos únicas identidades en juego, España y Cataluña. En el único escenario donde Podemos no apostó al antagonismo, fue devorado por una caricatura de éste.
En definitiva, la ciudadanía exigió a Podemos lo mismo que a los otros partidos: sentido de Estado, coherencia programática, lealtad a la comunidad y unidad de acción. No en términos absolutos, claro está, pero sí como cualidades a considerar en el balance general entre lo posible y lo deseable. Con el agravante de que en política los actores suelen ser evaluados con la medida que ellos mismos colocan: los más exigentes, de modo más severo que los más “permisivos”. Y para Podemos elevar el listón había sido clave a fin de irrumpir contra la “casta” y el “Régimen del ‘78”.
No se trata por tanto de que la extracción social de sus dirigentes condicione su capacidad de conexión con las clases populares, pues entonces no se entendería –como se dice– que éstas voten a la derecha. Tampoco parece deberse a que Podemos haya dejado de “hablar duro”, pues ya hacia enero de 2015 los morados comenzaron a acercarse al lenguaje y el estilo políticos existentes. Ni de que se hayan olvidado de la clase obrera, pues el rasgo distintivo originario de Podemos fue la transversalidad. Tampoco que estuvieran más en los medios y en las redes sociales que en la calle, pues así lo hicieron de entrada. Todas estas características que se objetan a Podemos lo acompañaron hasta al menos el 21D, cuyo resultado fue exitoso.
Sin descartar otras hipótesis más generales, la fisonomía de la historia nacional española, su configuración particular en clave de símbolos, demandas, exigencias y marcos de interpretación, debería tener más peso en los intentos de responder la pregunta inicial. Tal vez no resulte del todo consistente criticar a Podemos por teoricista, abstracto y/o culturalista a partir de enfoques que fusionan sin más los problemas de la izquierda en Europa y Estados Unidos, como si en todos los escenarios no hubiera más que un choque descontextualizado entre neoliberalismo y clases populares.
Si a Podemos le ocurre lo que al resto de partidos, eso significa que, como éstos, debe apostar a la construcción de hegemonía. A hacer que su mirada sea la de los demás. Me refiero sobre todo al discurso nacional del partido, no necesariamente a los niveles locales y autonómicos, que por lógica no cumplen ese rol directivo, aunque allí se esté haciendo un trabajo imaginativo y popular que también construye hegemonía.
Es cierto que la hegemonía se edifica centrándose en problemas concretos. Pero cuando se tratan como síntomas de un diagnóstico del país, como se hizo con los desahucios o la pobreza energética, que ni siquiera eran visibles antes de ese diagnóstico. Las demandas populares no están ya constituidas por una vivencia previa a su diagnóstico político. Quien logra que su diagnóstico sea el de las mayorías es hegemónico.
Lo bueno de la mala situación actual de Podemos es que ésta lo invita a abandonar una cierta posición de exterioridad respecto de la sociedad y el orden político de la Transición que, como herencia de su cultura de izquierda tradicional, tendió a ocupar. Durante su primer año, porque imaginó que el “Régimen del ‘78”, merced a su “crisis orgánica”, se desmoronaba. Tras el 26J y la investidura de Rajoy, porque sintió que la crisis se cerraba “por arriba” (¿y no por “abajo”?), por lo que no quedaba más que refugiarse en el resistencialismo “cavando trincheras en lo social” (como si fuera lo opuesto a las instituciones). Esa exterioridad conectó sin embargo en parte con cierto cansancio de la sociedad respecto no del proyecto de la Transición, pero sí de sus representantes y de su inmovilismo.
Paradójicamente, a Podemos le faltó la perspectiva gramsciana de entender mejor la sociedad nacional en la que se inscribió y fue posible. En lo fundamental, entender el significado de la Transición para la mayoría de la ciudadanía. Especialmente para las capas populares, para las cuales representó la gran experiencia política de su vida, que hizo posible además que los españoles comenzaran a vivir como los europeos. Como los europeos de los “treinta gloriosos” del Estado social de posguerra, lo cual algo tendrá que decir a una fuerza cuyo programa, al fin y al cabo, es de democracia social avanzada.
Si una fuerza transformadora no es capaz de comprender –sin necesidad de compartir por completo o acríticamente– el significado histórico de la experiencia política central en la constitución subjetiva de ese pueblo al que busca movilizar, no puede jugar el juego de la hegemonía, que es el de la normalidad y el largo plazo sin fórmulas mágicas, no el de la excepción y el blitz.
___________________
Javier Franzé es Profesor de Teoría Política, Universidad Complutense de Madrid).