
Una crónica particular
(Página Abierta, 147, abril 2004)
¿De dónde el dolor y el desasosiego, de dónde mi desconcierto? Tardé en encontrar el lugar y la razón. Después mi cabeza no ha parado y hubo de pasar un tiempo para que el recuerdo, el encuentro cotidiano con el lugar, las visitas a los santuarios de las estaciones, la lectura de una carta en la prensa, las fotos guardadas para este trabajo... dejasen de llevarme las lágrimas a los ojos. Llorar, llorar, sólo lo hice una vez, pasadas unas horas del atentado.
Ahora paso a la pantalla, como una crónica del devenir de las entretelas –de las mías y de las personas, gestos y palabras que he tenido cerca–, el relato que me he ido contando. Lo hago con algo de vergüenza pensando que he estado y estoy muy lejos de la tragedia, aunque me haya rozado.
Les conocía. No recordaba una cara concreta, no podía decir que les había visto una vez o muchas, a esa hora o a la vuelta, cerca de las 4 o las 6 de la tarde. Tampoco una conversación. Pero sentía algo que me llenaba de profundo malestar. Pensé que era el miedo que deja el peligro vivido. Pero no. Provenía de que, en cierta forma, conocía a quienes habitualmente cogían ese tren; era el sentimiento de proximidad, el que da el roce cotidiano. El apretarse para que quepan más, el tener cuidado al bajar en Atocha, obligadamente casi de uno en uno, con el andén atestado de gente, pensando y a veces comentando que un día iba a haber un accidente... un accidente.
Somos los viajeros de esa hora, serios, con el periódico gratuito en la mano, con bolsas, mochilas, carteras; mujeres latinoamericanas con niños en brazos o buscando un hueco imposible donde colocar el cochecito; gente muy morena –árabes, quizá– o alta y fuerte, de tez clara, cuya lengua no distingo y he de suponer que es de algún país del Este... Hay muchos, nos decíamos. Nada choca de la vestimenta, de la conversación, de la lengua, vamos con prisa a trabajar o a buscarnos la vida, o a algún centro de estudio. Vivimos en Madrid y viajamos en esa línea de tren. Formamos un grupo humano al que el viaje y su significado nos unen.
Por eso, mientras me creía que podía ser ETA la autora del atentado –a pesar de que en un primer momento se me vino a la cabeza Al Quaeda–, me entraban dudas de ello, pensando en qué distancia tan enorme, qué falta de humana identificación, podía llevar a alguien a dejar esas bombas con explosivos en trenes repletos de viajeros como los que yo veía y sentía a diario. Significaba tal lejanía que me costaba comprender cómo los bárbaros de ETA habían podido despreciar tanto la vida humana, sin los alivios del “no deseado daño colateral” o de la construcción de una coraza: se trata de eliminar a un enemigo de la causa.
Pero, sin comprender del todo, no rechazaba la idea de que hubiesen sido ellos. A pesar de las dudas, de las razones sobre el “modus operandi” que escuchaba, no dejaba de pensar que era posible. Por supuesto, suponía un “salto”, pero ¿quién podía, con la experiencia vivida, estar absolutamente convencido de que no podía producirse uno más?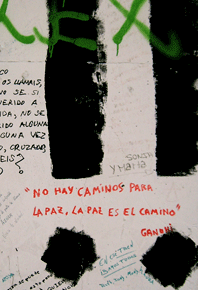
El dolor se ampliaba al venírseme a la cabeza –no sé por qué– una frase tan machaconamente leída: “otro mundo es posible”. No, no me parecía posible. Temblaba: si se confirmaba la autoría de ETA, ¿cómo iba a ser posible la convivencia –ya en determinados momentos nada fácil– en este país plural? Ya no iban a ser sólo “los vascos” el blanco de la ira de muchos, aquí en Madrid; “los catalanes” se les habrían añadido. “Estarán contentos los catalanes”, tuvo que oír una amiga, nada más conocerse el atentado. Y esa era mi preocupación fundamental, no, si con lo sucedido, el PP ya tenía asegurada la victoria electoral.
Y, aunque igualmente pensé en la gravedad del hecho probable de que hubiese sido un grupo islamista, y en que también se me hacía difícil tener esperanzas en ese cambio que la consigna anuncia, me alivió que ETA no hubiese sido. Aunque enseguida se me posó en la cabeza una idea terrible: ahora tenemos amenazándonos dos locuras terroristas.
Les sentía cercanos. Volvía y volvíamos sobre la tragedia, y la imagen del viaje diario retornaba. Era el duro contraste de la muerte con sentir el pulso continuo de la vida alrededor, agolpada en pocos metros, a pesar de las molestias, de la lucha por el espacio, de la mala educación.
Era la humanización urbana, la respuesta de la realidad al prejuicio sobre los efectos perversos de la ciudad, del movimiento incesante, del ir y venir de gentes desconocidas a las que se supone no les interesan los que cruzan a su lado.
Pero la desgracia permite que se descubra que somos seres cercanos, que nos duele el sufrimiento del que está o pasa a nuestro lado, nada ajeno. Fue el impulso inmediato de una sociedad movilizada para ayudar a las víctimas. La lista de gestos y acciones ocupa un espacio inmenso, como inmensa ha sido la solidaridad. Una palabra de consuelo, una camilla hecha de un banco roto, las chaquetas o abrigos para tapar un cuerpo, las riadas de personas para donar sangre, la acción del personal de los hospitales volcada en la atención a los heridos... tantas y tantas cosas.
Y de una sociedad movilizada también en el duelo, en el homenaje, en la repulsa..., que pide respeto, después justicia y luego responsabilidades.
Ahora puedo decir que no es lo mismo verlo en la tele. Las velas, los carteles hechos a mano, los crespones, las flores; grandes y pequeños carteles, pintadas que cuentan tantas cosas.
“No tien derecho a acernos esto”.
“Como superviviente de esta masacre exijo la retirada de este vagón y pido que no se utilice a los muertos y se diga la verdad”.
“¡Llevo cuatro años viviendo en 'El Pozo' y me parece que hubiera vivido aquí toda la vida! / ¡Por qué no os he conocido mejor si estabais a mi lado! / ¡Siento y tengo pena por no haberlo hecho!”
En dos metros cuadrados de papel está dibujado un centenar de palomas en distintas posiciones; en su interior está escrito: tío, madre, esposo, novia, amiga, vecino...
“Iris, el nº 14 en el fútbol, el número 1 en la vida”. Un enorme cartel de papel que contiene unas manos dibujadas; dentro de ellas, las firmas de quienes más abajo escribirán: “Te queremos Iris - No te olvidamos”.
Y sobre una pared de ladrillo, decenas de muñequitos de papel blanco, unidos entre sí. En cada uno de ellos, un nombre escrito.
Y, entre las flores y las velas, muchas notas en papel de cuaderno que parecen escritas por las niñas y niños del colegio de enfrente.
Al día siguiente de abrirse la línea, vuelvo a coger el tren para hacer el mismo viaje. No, no vi miradas desconfiadas o aviesas. Las habría en algún lugar, seguramente. Más bien noté, con poca gente y en un pétreo silencio, caras serias y miradas que discretamente, como la mía, trataban de indagar tal vez cómo se sentía la otra persona, si había sufrido una pérdida, si tenía a alguien conocido... era la complicidad en el desasosiego.
El poso. Al pensar en las repercusiones de que los autores del atentado perteneciesen a un algún grupo vinculado a Al Quaeda, alguien me advirtió de que no deberíamos sacar conclusiones inmediatas sobre el peligro del desarrollo de la xenofobia frente a lo musulmán o lo árabe: muy bien podría no darse.
Ha pasado poco tiempo para calibrarlo. Sin embargo, me aferro a un dato importante: la reacción serena y respetuosa de la mayoría de la gente. Parece que ya no es tiempo de persecuciones. Y la muerte de tanto inmigrante, y de tan diverso origen, ayuda a socavar las tendencias racistas e intolerantes.
Pero, sobre todo, quiero creer que, más allá de los posos de amargura y enorme dolor que habrá dejado tanta vida destrozada, más allá de los miedos que ha creado lo sucedido y la amenaza que se cierne sobre nosotros, en una buena parte de la sociedad, y en particular en la más joven, se habrán afirmado, incluso crecido, los valores necesarios para una convivencia solidaria y pacífica. Más aún en quienes protagonizaron el rechazo y las movilizaciones contra la guerra.
“No al terrorismo, no a la guerra”, y la identificación con el deseo de vivir en libertad y democracia, simbolizaron, junto al silencio, la protesta y presencia tan masiva en la calle. La gente no se sentía llamada por ninguna institución o partido, eran las víctimas las que convocaban y la unión con ellas el motor movilizador. Así lo sentí yo y así lo aprecié en mi pequeña comunidad.
Pero algo más pudo llenar el fondo donde se guardan esos valores que sólo la práctica los convierte en virtudes para vivir en colectividad. Aunque fuese más en una parte de la sociedad que en otra, aunque fuese en aquella que gritaba “Lo llaman democracia, y no lo es”, la que rechazaba más ese modo de gobernar de Aznar y del PP –de espaldas a la gente, insensible a las críticas–, que su adscripción de derechas. En aquella que gritaba “¿Quién ha sido?”, en un ejercicio sintético de crítica y exigencia de responsabilidades.
Entonces volaba mi imaginación y creía ver una sociedad en donde la educación en principios democráticos avanzaba más deprisa de lo que creía posible. A lo mejor ya no podía insistir tanto en que la falta de tradición liberal y democrática española era una rémora poco menos que insalvable.
Y una intuición cercana a la ilusión se abría paso en mi mente. La movilización tan espectacular de solidaridad y repulsa por los atentados en todo el territorio español respondía a un impulso de unión de sus gentes en sentimientos comunes. No era comparable con el nivel de repulsa en Francia o Italia. El atentado era un hecho para sumar a la historia de lo común vivido y sentido. Madrid, como otras veces en la historia, tenía carne y hueso, estaba habitada por gente cuyo sufrimiento era el de todos. No era ese Madrid reflejado en esas frases que comienzan: “en Madrid, se piensa..., en Madrid se ha decidido..., Madrid se opone....”. Experiencias –desgraciadamente en situaciones extremas– que pueden remover obstáculos en la comprensión de la realidad y en la búsqueda de soluciones democráticas a los problemas de la variedad de identidades.
La culpa. Dicen que al revivir peligros extremos se regresa a la infancia y a la temprana juventud. Debió ser eso lo que me ocurrió un día después mientras miraba el campo por la ventanilla de un coche a cien kilómetros de Madrid. La radio me removía el recuerdo de tanto daño infligido y, mientras pensaba en la inhumanidad, me volvía el adolescente que fui y al que se le inculcaba una moral basada en la atención y aprecio al otro, que entonces llamaban prójimo. Seguía dándole vueltas a quiénes y cómo eran los culpables de un hecho así.
Y como ocurre cuando la mente está tan llena de impresiones y tan confusa, las informaciones de la radio me trajeron la idea de la responsabilidad de Aznar. Y ella empezó a dictarme un irónico alegato que titulaba “Tú no tienes la culpa”, al tratar de imaginar qué podía estar pensando ahora de todo ello y, en particular, sobre su calculado empeño en eludir la afirmación pública de que la autoría más que probable del atentado, con los datos de que disponía, había que achacársela a algún grupo islamista.
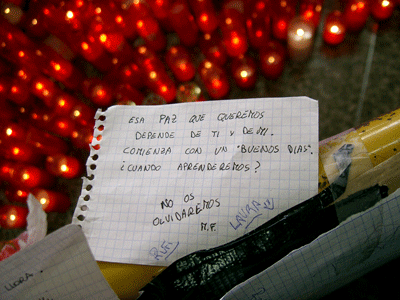 En ese alegato que escribía mentalmente quedaban reflejadas todas las explicaciones que en su tiempo traté de darme sobre qué le había llevado a Aznar a seguir el rumbo adoptado ante la guerra contra Irak. No pensaba tanto en sus posibles cálculos políticos y personales, como en sus respuestas a la reacción tan mayoritariamente contraria a sus decisiones. En qué aspectos de su personalidad, ideológicos y morales, le llevaron a mantener contra viento y marea su posición.
En ese alegato que escribía mentalmente quedaban reflejadas todas las explicaciones que en su tiempo traté de darme sobre qué le había llevado a Aznar a seguir el rumbo adoptado ante la guerra contra Irak. No pensaba tanto en sus posibles cálculos políticos y personales, como en sus respuestas a la reacción tan mayoritariamente contraria a sus decisiones. En qué aspectos de su personalidad, ideológicos y morales, le llevaron a mantener contra viento y marea su posición.
Siempre pensé que, más allá de los análisis basados en indicadores de opinión favorables que podían servirle para un futuro, no era un pacifista, no miraba las consecuencias trágicas de la guerra sobre la población de Irak. Pero, también, que la soberbia le podía y le impedía ser demócrata, educado como había estado en valores autoritarios. La soberbia le vencía al dar por lógica (dictatorial) que él debía seguir sus personales dictados, lo que creía que se debía hacer, y no los de su pueblo, que estaba equivocado y se dejaba arrastrar por posiciones erróneas. El dilema se resolvía a favor de que él estaba obligado a llevarnos por la senda de la verdad y del beneficio futuro. De resultas de ello, convertido en un gran estadista, daría, además, una buena bofetada a los orgullosos franceses. “Aznar, tú no tienes la culpa”.
Sin embargo, un día antes de las elecciones, me sorprendió una pintada que decía “PP, asesinos”. Luego, al comentar en grupo el atentado y sus causas, una frase, “Nos han devuelto la visita”, aun comprendiendo su significado en el contexto, me inquietó. Y la lectura posterior de un artículo en el que el autor trataba de responder al problema de la necesidad que tiene nuestra sociedad, ante un hecho así, de explicárselo, me hizo darle más vueltas al asunto de la culpa. Porque temía que las explicaciones del porqué del atentado, además de ser incompletas, podían no hacer distingos en las responsabilidades, hasta, incluso, atenuar el grado de criminalidad de sus autores.
Se decía, muy justamente, que un atentado, aunque, en primer lugar, no tiene justificación y su condena es inapelable, es obligado explicárselo, no sólo como terapia colectiva, sino para promover los cambios demandados por la necesidad de que estos hechos dejen de suceder.
Y la explicación remitía a la historia de las relaciones entre Occidente y Oriente Próximo, a la acción depredadora y a veces criminal de los grandes poderes mundiales, al abandono a su suerte de Palestina, a la guerra de Irak, etc. Datos, sin duda, claves, pero que hay que poner en consonancia con la organización que puede estar detrás de este atentado: con su pensamiento, con su ideología y estrategia, con su desarrollo, con sus apoyos financieros, con su inserción en esas sociedades que han sufrido y sufren las embestidas, incluso también criminales, de los poderes occidentales.
Al condenar a los autores condenamos sus ideas y a quienes les reclutan y adoctrinan para ello, y financian su formación y actividad.
No basta, por supuesto. Es necesario también fijar y medir las responsabilidades de las políticas que puedan alentar el desarrollo de esa nueva forma de terrorismo, para aplicarles su justa condena.
Aznar, eres responsable de haber hecho a este país más vulnerable. Y de legitimar la injusta y cruel guerra de Irak y sus consecuencias aún sin terminar.
 Comprendo, aunque me parece excesivo y quizá macabro, que alguien en las paredes de la estación de El Pozo escribiese: “Aznar, cuando te cuelguen las medallas / No te olvides de pedir 200 copias”.
Comprendo, aunque me parece excesivo y quizá macabro, que alguien en las paredes de la estación de El Pozo escribiese: “Aznar, cuando te cuelguen las medallas / No te olvides de pedir 200 copias”.
Pido perdón por la frase, aunque no sea mía, porque la ira no debe tapar el poso que nos ha dejado esta tragedia vivida y la espléndida respuesta social del 11 al 14 de marzo de 2004.
Fotos de Mario Arias