
Manuel Llusia
Los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo.Sorpresas
(Página Abierta, 150, julio 2004)
¡Sorpresa! No una sino dos, aunque una más gorda que otra: la participación y los votos obtenidos por las diversas candidaturas.
En España se ha registrado una participación muy baja: el 46% aproximadamente. Un poco por encima de la media de los 25 países de la UE (45,5%), aunque inferior a la de la Europa de los 15, que ha registrado una participación de, aproximadamente, un 53%. Este dato quiebra la trayectoria de participación superior a la media europea llevada por nuestro país en tres de las cuatro consultas anteriores (1), pero sobre todo en la de hace cinco años, en 1999, que fue de un 63%, más de 13 puntos sobre la media europea (49,8%).
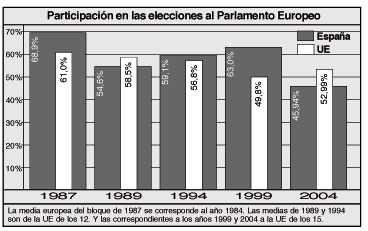 Y como puede apreciarse por lo dicho, ha sido la más baja de las cinco consultas habidas desde nuestro ingreso en la Comunidad Europea, en 1986 (2).
Y como puede apreciarse por lo dicho, ha sido la más baja de las cinco consultas habidas desde nuestro ingreso en la Comunidad Europea, en 1986 (2).A la hora de explicarse este progresivo descenso suele acudirse a tres factores principales. Uno sería la coincidencia o no de otras consultas en la misma fecha, o el efecto posible de la acumulación en fechas previas cercanas de otras elecciones: el llamado cansancio electoral. Otro sería el nivel de interés o identificación con las instituciones para las que se pide el sufragio, o de comprensión de su papel. Y un tercero, el peso de la clave interna en la respuesta electoral: el valor dado, en un momento concreto y ante una determinada convocatoria, al apoyo a cada fuerza política. Hay quien considera otra variable: el tiempo “que hace” el día de las elecciones.
En dos ocasiones –en 1987 y 1999– han coincidido los comicios europeos con las elecciones municipales para todo el Estado y las autonómicas para 13 de las 17 comunidades autónomas y Ceuta y Melilla (3); precisamente, en las convocatorias de mayor participación: 68,9% y 63% (4). Aunque en la primera, en 1987, contase también el factor del interés social mayoritario suscitado por la entrada en la Comunidad Europea, entendido como un logro, muy deseado y por fin alcanzado.
En todas las comunidades autónomas la participación ha sido baja, pero desigualmente baja. Por encima del 50% se sitúan, de mayor a menor, La Rioja, Castilla-León, Cantabria, Castilla-La Mancha, País Valencià, Madrid y Extremadura. Y cinco puntos por debajo de la media: Andalucía (41,38%), Cataluña (40,25%), Les Illes (37,87%), Canarias (36,90%); y con un 32%, aproximadamente, Ceuta y Melilla. Comportamiento similar –salvo en algunos casos– de estos dos grupos de comunidades, en relación con las medias estatales, en citas electorales anteriores.
Una explicación sobre la abstención
¿Qué explicación cabe dar de esa baja participación? Un primer factor posible es la falta de implicación social ante el objetivo de la convocatoria, cuyo mecanismo, por cierto, no es muy conocido por el electorado (5). No saber bien para qué sirve el Parlamento Europeo o pensar razonablemente que al fin y al cabo las decisiones importantes las debaten y negocian los Gobiernos de cada Estado. No saber bien qué tiene que ver su participación electoral con la construcción europea. Más aún en un momento en el que el nuevo proceso de construcción de la Unión Europea –ampliación y nuevo Tratado, esta vez “constitucional”– se presenta, con sus debates, problemas e incógnitas de futuro, como un galimatías que no anima a sentirse parte del proceso por votar en estas elecciones. Al fin y al cabo, para el electorado del cambio de Gobierno la tarea de tener otra posición en Europa ya estaba hecha el 14 de marzo.
Hay quienes mantienen dudas del valor del voto por la lejanía que ven entre el sentir de los electores y la acción de sus elegidos en órganos que representan amplios territorios, como puede ser el caso del Congreso español, compuesto por 350 diputados, que legisla para más de 41 millones de habitantes. ¿Qué no pueden pensar ante un Parlamento Europeo de 732 diputados que pretende representar a 450 millones de habitantes?
[Pero esa falta de implicación en la convocatoria electoral europea o ese desinterés por la participación en la composición del Parlamento de la UE no indica una desafección de nuestra mayoritaria autoidentificación europea o un rechazo a que España esté fuera de donde cree la gente que se cuecen intereses importantes para nosotros. Porque, además, una cosa es sentirse europeo y desear la participación española en la construcción de la UE y otra la explicación subjetiva de ese sentimiento y de ese deseo. Y desde luego, lo que no se abandona es el mayor interés –y la correspondiente identificación– por lo local y lo nacional, frente a lo supranacional, en la forma actual o en la perspectiva –poco creíble– federal. Algo que la gente ve o supone común en el resto de los países europeos.]
Estaba en juego –volvemos al hilo del intento de explicarnos la alta abstención– la revalidación de la victoria socialista en las generales o la revancha del PP. Pero, a pesar de los esfuerzos de uno y otro partido, no ha intervenido este factor para favorecer el ánimo votante. Seguramente, era mucho pedir ya a los electorados menos fieles.
Otro elemento que puede explicar la huida de las urnas ya ha sido comentado al principio de este artículo. Me refiero al hecho de que la coincidencia con otras convocatorias electorales parece que permite una mayor participación en las elecciones europeas. Algo que no ha ocurrido en esta ocasión. Y sí que era el tercer llamamiento a votar después de dos convocatorias relativamente próximas, pero, sobre todo, realizadas en un contexto de gran interés y tensión políticas.
En definitiva, con cansancio político, nada importante puesto en la palestra... y buen tiempo, la atracción y el “deber” habrá estado en otra parte para más de la mitad del electorado.
El reparto de votos
Pasemos ahora a la otra sorpresa anunciada al principio de este artículo: lo obtenido por algunas fuerzas y el reparto de votos en varias comunidades. Con una advertencia previa: es fácil la descripción de los resultados, pero, dado el escaso número de votantes, no lo es tanto su valoración, sobre todo cuando se pretende, como hacen algunos políticos y comentaristas, extrapolar los resultados de estas elecciones a las previsiones para otras futuras; las más próximas –las vascas, si se agota la legislatura–, a menos de un año vista.
Demos, pues, algunos datos, señalando además las tendencias que marcan y los problemas que destapan, curándonos en salud con lo dicho. Eso sí, usaremos sólo los porcentajes sobre el conjunto de los votos para las comparaciones entre ésta y otras convocatorias electorales de los resultados de cada fuerza, porque, dada la gran diferencia en la participación, no parece conveniente el contraste por el número de votos.
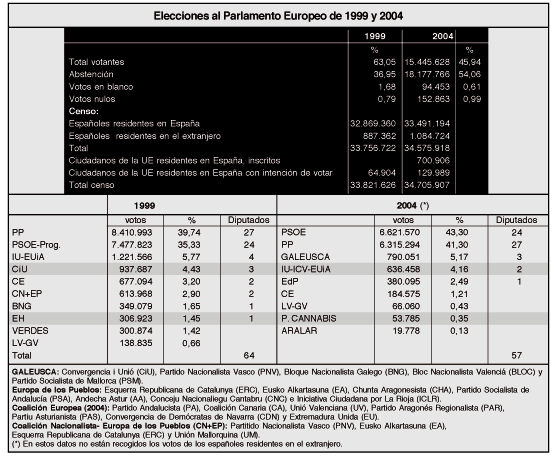 La tendencia del afianzamiento del bipartidismo se confirma, y sólo queda atenuado por lo que sucede en comunidades, sobre todo, como la vasca, la catalana, la canaria y la gallega, pero con menos fuerza que antes.
La tendencia del afianzamiento del bipartidismo se confirma, y sólo queda atenuado por lo que sucede en comunidades, sobre todo, como la vasca, la catalana, la canaria y la gallega, pero con menos fuerza que antes.La suma de los votos obtenidos por PSOE y PP supone un 84,6% del total. Y aparte de las citadas, el resto, salvo Aragón (que suman un 85,79%), no sólo superan esa media, sino que alcanzan sumas por encima del 90%.
Por otro lado, entre las dos fuerzas obtienen 48 de los 54 escaños correspondientes, es decir, una representación del 88,8% del total de diputados españoles en el Parlamento Europeo. De los seis restantes, 3 logra la coalición Galeusca, 2 IU-ICPV-EUIA y 1 la coalición Europa de los Pueblos (EdP). En la pérdida de diez escaños por el nuevo reparto tras la ampliación de la UE de 15 a 25 países, dos corresponden a PSOE + PP y los otros ocho al resto de fuerzas parlamentarias españolas en la UE.
Y este bipartidismo aparece por ahora como equilibrado. Es decir, la nueva fuerza hegemónica, que ya lo fue, años atrás, no se distancia mucho de la que acaba de dejar el Gobierno español.
El PSOE, no obstante, puede darse por satisfecho, una vez superado el susto, con los resultados. Gana otra vez una convocatoria electoral, aunque por escaso margen. Gana un diputado y sube 8 puntos en el reparto de los votos respecto de lo obtenido en las elecciones europeas anteriores, las de 1999, que, a diferencia de ahora, fueron ganadas por el PP. Y mantiene su peso en el reparto respecto de lo ocurrido en las generales del pasado marzo.
Es la primera fuerza en cinco comunidades: Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña y Extremadura. Por otra parte, en relación con lo sucedido en 1999, en Aragón es el PSOE el que pasa al primer lugar, como ya ocurrió el 14-M. Y con respecto a las generales del 2004, también se produce un cambio: en Asturias, el PSOE supera, aunque por muy pocos votos, al PP.
De la nueva situación del PSOE destaca el creciente peso electoral del PSC. Tanto Cataluña como Andalucía son graneros claves para esta fuerza. En estas elecciones también: los 900.000 y más de 1.300.000 votos, respectivamente, suponen un 31% de su peso electoral estatal. En las elecciones generales pasadas esa suma alcanzó el 36%.
En estas elecciones europeas el PSC-PSOE, además de ganar en el conjunto de Cataluña, también lo hace en las cuatro provincias, y, sobre todo, con una gran diferencia respecto del resto de las fuerzas, en particular de su hasta ahora competidor CiU (6). [Eso le permite afirmar su marca catalanista y hacer propuestas con ese mensaje como la de tener un grupo parlamentario propio. Por ahora, como gesto de propaganda gratis, por su imposibilidad en esta legislatura, pero comprometiendo para la siguiente al mismo PSOE].
El PP, por su parte, puede estar también satisfecho. Aunque no haya alcanzado su objetivo máximo, puede presentarse como claro competidor del PSOE para volver a gobernar. La diferencia entre uno y otro ha sido pequeña. Pero, a pesar de subir un punto y medio respecto de 1999, pierde cuatro escaños, que escuecen; por eso ha de recurrir a resaltar que ha recuperado peso electoral en relación con las generales de marzo, subiendo 3,7 puntos.
Puede mostrar una cara sólida, máxime cuando no parece que corran vientos de malestar en su interior que anuncien crisis, como les sucede en ocasiones a otras fuerzas que pierden el poder. [Dejo fuera del comentario lo que tanto se insiste –demasiado, para mi gusto– sobre su imagen y talante crispado de mal perdedor.]
También el PP mantiene sus feudos, y éstos son importantes: Madrid y el País Valencià, aparte de otros como Galicia y Castilla-León.
Tampoco es moco de pavo sus resultados en Cataluña –ser la segunda fuerza más votada–, aunque no tanto por el número de votos logrados (7), sino porque, a diferencia de lo sucedido en las pasadas elecciones generales, sus competidores inmediatos, CiU y ERC, han quedado por debajo. Ni tampoco los del País Vasco, en donde, aunque superado por el PSOE, incrementa su peso electoral.
Estabilidad, techos electorales y fuertes caídas
Con mucha preocupación tiene que mirar IU su lento pero firme descenso. “Aunque siempre nos quedará Cataluña”, o mejor, los socios catalanes ICV, cuyos resultados, en alianza con IU, suponen el 23,7% del total estatal, por encima de lo que significaron en las generales de marzo. Ya nos lo temíamos –si se puede decir así– desde las elecciones municipales y autonómicas. Si es un ciclo que como tal puede tener su fin, y por lo tanto pasar en el futuro a una nueva posición ascendente, o si es algo distinto, no lo sabemos aún.
Con otros perfiles, pero con parecida inquietud cabe apreciar lo que le sucede a CiU. Aunque se presentaba en la coalición con PNV, BNG y otras fuerzas, en la candidatura de nombre Galeusca-Pueblos de Europa, ha aparecido en Cataluña con su nombre y una figura propia, Ignasi Guardans, como cabeza de lista de la coalición.
CiU ha perdido 12 puntos en relación con los resultados de 1999, convocatoria en la que se presentaba sola, y ha pasado del segundo puesto al tercero, a mucha distancia del PSC (25 puntos menos), siendo superada esta vez por el PP, aunque por muy pocos votos, y perdiendo dos de los tres escaños que tenía. E incluso baja tres puntos sobre el peso electoral obtenido en marzo pasado. A la pérdida de votos y peso electoral se suman tres factores, relacionados entre sí, de incertidumbre e inestabilidad: deja de tener un papel en la relación de Cataluña con el Estado español, que corresponde ahora al PSC; no tienen apenas poder institucional, y está atravesada por desacuerdos internos. Para bien y para mal, quedan lejos las próximas confrontaciones electorales.
Distinto le pinta a otra de las fuerzas de Galeusca, el PNV. Sus resultados sirven no sólo para salvar a la coalición, que obtiene, como hemos dicho, tres diputados, uno para cada una de las tres fuerzas, sino para mantenerse como primera fuerza vasca. Sigue con su escaño y supera bastante su peso electoral en relación con las elecciones europeas de 1999, en las que se presentó dentro de Coalición Nacionalista-Europa de los Pueblos, con EA y, entre otras fuerzas políticas, ERC. También gana algo respecto de las generales de 2004.
Siguen apareciendo, no obstante, signos relativamente preocupantes para llevar a cabo sus planes. La ilegalización de HB, EH y ahora HZ no trae consigo sustanciosos beneficios electorales. Por otro lado, el fuerte incremento del peso electoral del PSOE y la pequeña recuperación del PP, junto con los descensos de EA e IU, siguen manteniendo el equilibrio entre los dos polos políticos en la CAV. Pero, además, no puede resolver su escasa presencia electoral en Navarra (8).
De nuevo, la ilegalización de la candidatura potenciada por HB, se convirtió en un llamamiento al voto nulo mediante una papeleta propia. Los resultados, cerca de 100.000 votos en la Comunidad Autónoma Vasca, demuestran una reacción militante –seguidores natos más solidaridad– de gran envergadura. Y por consiguiente, que a la injusticia creada hay que sumar la falta de solución de un problema: la no integración de una parte de la sociedad importante (9). Otra cuestión son los réditos que dé ese acoso a HB para arrinconar a ETA.
Los resultados de la tercera fuerza de Galeusca, el BNG, indican que, aunque sigue en la brecha como una fuerza importante que mantiene su escaño en el Parlamento Europeo, continúa dentro del ciclo descendente que comenzó en las autonómicas de 2001. Atrás queda el gran salto de 1999, tanto en las municipales como en las europeas, que se prolongó hasta las generales de 2000 y que se había iniciado en las autonómicas de 1993 (10). Pero buena parte de esa ascensión hay que achacarla al trasvase de votos del PSG-PSOE, que ahora se encuentra en tal progresión que, a pesar de la abstención, ha incrementado sus votos respecto de 1999 (11).
Otra alarma encendida es la de Coalición Canaria, que se presentaba dentro de Coalición Europea, junto con el Partido Andalucista y otras fuerzas, como en 1999. Entonces obtuvieron dos escaños, uno para cada fuerza; ahora, ninguno, dejando al PA, que en Andalucía sigue bajando, sin su escaño europeo.
En las islas, Coalición Canaria pierde nada menos que 18 puntos en relación con las elecciones europeas de hace cinco años, y 8 puntos sobre lo obtenido en marzo pasado. Y esta vez su distancia con la primera fuerza (PP) y la segunda (PSOE) es de casi 25 puntos.
La otra coalición que ha logrado un escaño ha sido, como ya hemos dicho, Europa de los Pueblos, encabezada por Esquerra Republicana de Catalunya y Eusko Alkartasuna, que compartirán por periodos el puesto parlamentario. ERC da un salto muy importante con respecto a 1999, convirtiéndose en fuerza parlamentaria europea, pero baja casi cuatro puntos en comparación con marzo pasado; y ve cómo le supera ampliamente el PP en Cataluña. Por su parte, EA mejora sus resultados en relación con marzo pasado en la CAV (pero, como siempre, hablamos sólo de porcentajes sobre el total de votos, con una participación muy baja).
Dentro de EdP iba el PSA (Partido Socialista de Andalucía), convertido ya en una fuerza de nulo peso electoral.
______________
(1) En la primera, en 1987, un año después de nuestro ingreso en la Comunidad Europea, la participación fue del 68,9%. Tres años antes, en las elecciones correspondientes de la Europa de los 10, la media fue del 61%. En la segunda, dos años después, y ya coincidiendo con la convocatoria oficial, la participación española bajó mucho, casi 4 puntos respecto de la media europea, que fue del 58,5%. Y de nuevo volvió a subir y ser superior en 2,3 puntos a la media europea (56,8%) en las elecciones de 1994 para el Parlamento Europeo de los 12.
(2) En ese año se produjo el ingreso de España y Portugal, país cuya quiebra de participación es aún más acusada que la española.
(3) Quedaban fuera las comunidades vasca, catalana, gallega y andaluza.
(4) En 1987, la participación en las municipales fue del 69,4%, y en las autonómicas correspondientes (13 comunidades), del 71,7%. En 1999, la participación en las municipales fue del 64%, y en las autonómicas del 66%.
(5) Una pequeña experiencia con gente de no escasa cultura social y política me permite extrapolar esa conclusión: no conocer el número de escaños del Parlamento Europeo ni los que le corresponde a España, ni que todas las candidaturas pueden votarse en todas las mesas electorales, lo que significa que hay una sola circunscripción: el territorio español; ni que en estas elecciones pueden votar los extranjeros comunitarios inscritos en España, siempre y cuando adviertan previamente que es aquí donde van a ejercer ese derecho. Y aunque ese desconocimiento puede aplicarse, aunque en menor medida, quizás, a otras convocatorias, ésta es otra más. Y menos cercana.
(6) Sube 8 puntos respecto de 1999, y 3 en relación con el 14-M.
(7) Aunque con menos votos, como todas las candidaturas, sube algo menos de un punto respecto a 1999, e incrementa dos sobre los resultados del 14-M.
(8) El PNV obtiene el 2,4% de los votos y EA el 4,8%; mientras que juntos obtuvieron en 1999 el 5,7%. En las pasadas elecciones generales ambas fuerzas formaron parte de la candidatura de amplia alianza Nafarroa Bai que con un 17,98% obtuvo un escaño.
(9) El grupo separado de HB, Aralar, ha sufrido un batacazo en la CAV, aunque ha cosechado un 4,4% de los votos en Navarra.
(10) En las autonómicas de 1997 se convierte en la segunda fuerza, desbancando de ese lugar al PSG-PSOE.
(11) Esta vez ha ganado incluso al PP en el recuento de los votos de los residentes españoles en el extranjero (los emigrantes). Gracias a eso, el PP no ha obtenido el escaño que podía arramplarle a Galeusca, y por consiguiente al BNG; y de nuevo, en contra de lo aparecido estos días atrás, la suma de los votos de PSG-PSOE y BNG supera, por poco, a los del PP.