
Manuel Llusia
Se han celebrado las V Jornadas de Pensamiento Crítico
(Página Abierta, 144, enero de 2004)

En representación de la organización anfitriona (1), Virginia Calatayud puso el cierre a las V Jornadas de Pensamiento Crítico, celebradas entre el 6 y el 8 de diciembre y convocadas por PÁGINA ABIERTA, señalando un aspecto quizá clave de ellas: quienes acuden a este encuentro son gentes interesadas en el pensamiento y en la acción, «personas socialmente activas y comprometidas». Y precisamente, el programa de charlas y debates de estos intensos días fue reflejo de esa doble inquietud. Dos días y medio en los que se fueron sucediendo, a un ritmo constante, sistemático y quizá menos agobiante que otras veces, cuatro mesas redondas y una conferencia, en sesión plenaria; dos bloques de cinco charlas simultáneas; la proyección al mismo tiempo de dos películas; una obra de teatro y... el correspondiente sarao nocturno.
 La asistencia volvió a causar satisfacción tanto en quienes vienen organizando estas Jornadas cada dos años como en quienes han acudido a ellas en ocasiones, y asombro en esa otra parte que asistía por primera vez. Se inscribieron alrededor de 590 personas, de las que unas 470 se desplazaron de distintos lugares del territorio español a Madrid (1). Después, se fueron sumando otras personas que acudían a unas sesiones u otras, llegando, por ejemplo, casi a completar, en algunas de las mesas redondas allí celebradas, el gran aforo del auditorio de la Universidad Carlos III, situada en la localidad madrileña de Leganés.
La asistencia volvió a causar satisfacción tanto en quienes vienen organizando estas Jornadas cada dos años como en quienes han acudido a ellas en ocasiones, y asombro en esa otra parte que asistía por primera vez. Se inscribieron alrededor de 590 personas, de las que unas 470 se desplazaron de distintos lugares del territorio español a Madrid (1). Después, se fueron sumando otras personas que acudían a unas sesiones u otras, llegando, por ejemplo, casi a completar, en algunas de las mesas redondas allí celebradas, el gran aforo del auditorio de la Universidad Carlos III, situada en la localidad madrileña de Leganés.
De esa asistencia destacaba el volumen de gente joven, cada vez mayor, como resaltaba ya en el saludo inicial de la apertura de las Jornadas José Barcelona, de Acción Alternativa. En sus palabras, «saltaba a la vista que las Jornadas estaban cambiando su fisonomía a este respecto». A esta impresión, que requiere confirmarse con datos precisos, se añadían otras también gratas sensaciones, algunas de las cuales son fruto de hechos constatables.
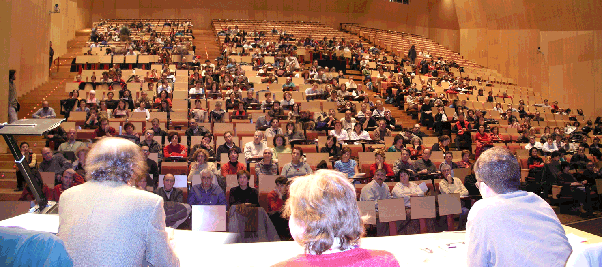
El ambiente era amable y relajado, y a la par de gran seriedad en cuanto a la asistencia a las sesiones, a la puntualidad y al seguimiento respetuoso de las charlas. Cuando tocaba, las salas y aulas llenas; como lleno el bar, en los descansos. Parecía haber una clara intención de aprovechar lo que ofrecían las Jornadas. No obstante, siempre queda la duda de si no falta tiempo para algo también necesario y muy apreciado: los reencuentros, la relación nueva, la expansión al finalizar la jornada...
Otra sensación –ésta quizá muy particular de quien esto escribe– es la de que se apreciaba poca separación generacional, menos que en otros momentos de nuestra experiencia. Puede que fuera debido a que en una buena parte de la gente asistente ha crecido el sentimiento de pertenencia a un grupo o corriente que, aunque diversa, apunta rasgos comunes.
Sin duda, ayuda de modo particular el lugar donde se celebran las Jornadas y, en especial, la atenta dedicación de quienes trabajan en la Universidad. A ellos debemos agradecerles buena parte de ese buen funcionamiento de las actividades.
El sábado, día 6
Las Jornadas comenzaron con una mesa redonda titulada “El mundo después del 11 de septiembre”. En ella intervinieron Carlos Vaquero, Carmen Ruiz Bravo-Villasante y Antonio Remiro Brotóns.
Carlos Vaquero, sociólogo, experto en estudios sobre deuda externa y sobre la llamada globalización, dedicó su intervención a analizar la ideología y la política de la elite que dirige la actual Administración estadounidense encabezada por Bush, y los efectos que producen en la reacción de EE UU a los ataques del 11 de septiembre.
Por su parte, Carmen Ruiz Bravo-Villasante, catedrática de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, trató de acercarnos a algunos aspectos de la evolución de la sociedad iraquí, de sus transformaciones y problemas (las vías de comunicación, la destrucción de los medios de vida, la desaparición de sus amplias administraciones, los efectos devastadores sobre la tierra y las personas del tipo de armas usadas en las diversas guerras sufridas por este país...).
Para finalizar, Antonio Remiro, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, dedicó su charla al análisis de la hegemonía de EE UU en el Consejo de Seguridad de la ONU durante los últimos años, deteniéndose en su política unilateralista e imperial de esta última etapa, no sin antes ahondar en la evolución regresiva para la paz y los derechos humanos que ha sufrido el concepto de seguridad contenido en la Carta de Naciones Unidas (3).
Tras el paréntesis de la comida, el sábado 6, se celebraron cinco charlas que comenzaban a la misma hora. Había que elegir.
La escritora Laura Freixas habló sobre “Mujer y literatura”. Desde su afirmación de que sí tiene sentido hablar de la existencia de la literatura femenina, reflexionó sobre la diferente consideración cultural de lo femenino –como particular o específico– frente a lo masculino –como universal y neutro– (4).
Martín Barriuso y Mikel Isasi anunciaron su charla con un largo título: “Mosquitos contra dinosaurios: la prohibición de drogas en la España de la marcha atrás”. En ella pusieron el acento en la necesidad de romper con los tabúes que rodean al tema de las drogas, en los efectos positivos de la legalización y en la necesaria mirada de solidaridad a la hora de abordar esa legalización hacia quienes en el Sur han de vivir de la producción de la materia prima de las drogas.
Antonio Cano, economista, y Francisco Castejón,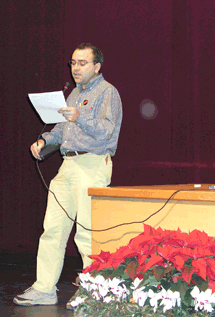 físico nuclear y ecologista, con “Debates en torno al desarrollo sostenible” hicieron una exploración, en sus respectivas charlas, de los problemas que rodean al intento de armonizar desarrollo y medio ambiente.
físico nuclear y ecologista, con “Debates en torno al desarrollo sostenible” hicieron una exploración, en sus respectivas charlas, de los problemas que rodean al intento de armonizar desarrollo y medio ambiente.
Otra de las charlas estuvo dedicada a analizar las diferentes posiciones y políticas públicas a la hora de tratar la prostitución. Cristina Garaizabal, sicóloga y miembro del colectivo Hetaira, fue la encargada de ese análisis, criticando las posturas abolicionistas y las reglamentaciones propuestas y en marcha en España y en los países europeos, y proponiendo otra mirada y otras soluciones en defensa de los derechos de las trabajadoras del sexo (5).
“Historia del sufrimiento y memoria de las víctimas: reflexiones ético-políticas” era el título de la charla que dio José Antonio Zamora, investigador en el Instituto de Filosofía del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas). Tras ver la dificultad de su adelantada definición de víctima, realizó una crítica de cómo posiciones básicas de la modernidad, el contrato social y la idea de progreso, han impedido que la memoria de las víctimas del pasado juegue un papel importante en la construcción de un presente transformador.
Frente a la violencia de género
Después de esas sesiones simultáneas pudimos asistir a una mesa redonda dedicada al debate de qué hacer frente a la violencia de género. En ella intervinieron Empar Pineda, María Antonia Caro, Montserrat Comas y Raúl Cenea, tras proyectarse el cortometraje de Iciar Bollaín Amores que matan.
 Empar Pineda, del movimiento feminista, presentó la mesa e hizo una pequeña introducción al tema, entre otras cosas para recalcar el papel clave que ha tenido la actividad de las organizaciones feministas durante muchos años para que este grave problema hoy sea reconocido como tal por la sociedad. Y leyó parte de la intervención preparada para esta mesa por la juez Manuela Carmena, que no pudo asistir a ella.
Empar Pineda, del movimiento feminista, presentó la mesa e hizo una pequeña introducción al tema, entre otras cosas para recalcar el papel clave que ha tenido la actividad de las organizaciones feministas durante muchos años para que este grave problema hoy sea reconocido como tal por la sociedad. Y leyó parte de la intervención preparada para esta mesa por la juez Manuela Carmena, que no pudo asistir a ella.
María Antonia Caro, feminista, miembro del grupo de cárceles de la APDHA, señaló de un modo conciso –obligada por el tiempo fijado para la intervención– los aspectos que ve problemáticos o discutibles de las posiciones mayoritarias mantenidas en el movimiento feminista, pero sobre todo por parte de las administraciones públicas. Para ella, la respuesta de qué hacer ante la llamada violencia de género o violencia intrafamiliar parte de un enfoque unilateral, sesgado y simplificador sobre lo que está sucediendo realmente con esa violencia, a qué responde y por qué existe.
Montserrat Comas, magistrada, miembro del Consejo Superior del Poder Judicial y directora del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, centró su intervención en la labor legislativa y judicial llevada a cabo en los últimos tiempos para paliar lo que llamó lacra social. Sobre la primera, destacó la nueva ley reguladora de la orden de protección y los cambios introducidos en la consideración como delito de determinadas conductas que antes eran juzgadas como faltas. Y sobre la segunda, aportó datos sin duda de mucho interés.
Por último, Raúl Cenea, sicólogo y miembro del grupo de trabajo que dirige el Programa de las Diputaciones de Álava y Vizcaya para el tratamiento de los hombres violentos en el hogar, contó en detalle esta experiencia, incluyendo significativas valoraciones y datos sobre la realidad de la violencia de género. Y dejó al auditorio con ganas de conocer de su boca todo el conocimiento que venían extrayendo de ese trabajo. 
El domingo, día 7
A pesar de lo “intempestivo de la hora”, con el cansancio acumulado del día anterior, particularmente por la gente que hubo de viajar la noche o la madrugada del 6, empezó con muy poco retraso la mesa redonda dedicada a “Política y negocio inmobiliario” (6). En ella hablaron Óscar Carpintero, Alejandra Gómez-Céspedes y Manolo Saravia. Y antes de empezar, unas imágenes muy ilustrativas: los cuatro minutos del arranque de una película de inestimable actualidad, Las manos sobre la ciudad (1963), de Francesco Rosi.
La primera intervención estuvo dedicada a la “burbuja inmobiliaria”. Óscar Carpintero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid, en su tiempo colaborador en temas de economía y naturaleza de la Fundación Argentaria y actualmente de la Fundación 1º de Mayo, analizó las tendencias inmobiliarias en España y las consecuencias que de ellas se derivan, destapó la verdadera cara de la carestía de la vivienda y trazó el previsible futuro de la “burbuja inmobiliaria”.
A continuación, Alejandra Gómez-Céspedes, criminóloga, con experiencia en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, profesora e investigadora del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología en la Universidad de Málaga, desde donde coordina el Programa Falcone de la Comisión Europea, explicó de modo sumario, pero sustancioso, el trabajo que dentro de ese programa se ha llevado a cabo en la Costa del Sol y que ha desvelado, junto a la presencia de la delincuencia internacional en el negocio inmobiliario, las prácticas irregulares, corruptas y delictivas presentes en este negocio.
Cerró la mesa Manolo Saravia, profesor de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Escuela de Arquitectura de Valladolid, presentando una alternativa que él denomina la ciudad de los derechos humanos, una forma de resistencia a lo que en este campo está sucediendo. Primero, se detuvo en la descripción de algunos hechos urbanos, para proponer después cuatro campos de actuación que realmente invitaban a la acción social.
Y en esa misma mañana, de nuevo, otra tanda de charlas simultáneas.
 Bea Porqueres, profesora de Historia y autora de diversos libros sobre las mujeres en la historia del arte, habló sobre Käthe Kollwitz (1868-1945), una de las grandes figuras de las artes plásticas del siglo XX, analizando en particular el “antibelicismo y la protesta social” contenida en la obra de esta artista alemana.
Bea Porqueres, profesora de Historia y autora de diversos libros sobre las mujeres en la historia del arte, habló sobre Käthe Kollwitz (1868-1945), una de las grandes figuras de las artes plásticas del siglo XX, analizando en particular el “antibelicismo y la protesta social” contenida en la obra de esta artista alemana.
Emilia Vázquez, profesora de Genética en las Facultades de Biología y Medicina de la Universidad de Oviedo, impartió una clase sobre las células madre, sus usos actuales y sus potencialidades futuras, adentrándose en las controversias éticas y científico-técnicas que surgen tanto en la comunidad científica como en la sociedad y los poderes públicos.
Una tercera opción era participar en la charla-debate “Pluralismo religioso y laicidad”. En ella, Ignasi Álvarez, escritor y periodista, autor de diversos estudios sobre conflictos nacionales y movimien-tos migratorios, habló de la historia de la construcción del pluralismo religioso como modelo para el reconocimiento y promoción en nuestras sociedades de otros derechos culturales.
Por su parte, Antonio Antón e Iñaki Uribarri, en sendas intervenciones, hablaron sobre las propuestas de “rentas básicas”. Antón, miembro de CC OO, hizo una crítica al modelo ortodoxo y adelantó lo que consideraba puntos de debate o diferencias entre ambos ponentes. Uribarri, miembro del sindicato vasco ESK, centró más bien su intervención en las experiencias prácticas desarrolladas con estas propuestas en la lucha contra la pobreza y la exclusión.
Mientras, en una quinta aula, Carla Matteini, ensayista, traductura y adaptadora de obras de teatro –por ejemplo, de las de Dario Fo–, comenzó su charla –“Realidad y representación (Un teatro para el siglo XXI)”– preguntándose por el sentido del teatro en este nuevo siglo, por su conexión con la realidad, sobre si el mundo del teatro es un resto del pasado, empeñado en un esfuerzo obsoleto y quizá patético, enfrentado a un público al parecer dispuesto sólo a prestar su atención a la imagen y el mensaje breve, rápido e impactante.
La larga tarde del domingo comenzó con la proyección simultánea de dos películas, de corte documental. En una sala, Portmán. A la sombra de Roberto (2001), de Miguel Martí. Portmán es la historia de la contaminación de esa bahía cercana a Cartagena, de la lucha frente a la reconversión y de las contradicciones entre la gente trabajadora de la mina y los habitantes de un pueblo como Llano del Beal, amenazado por esa explotación minera. Y en otra, Mundial 78. La historia paralela (2003), de Gonzalo Bonadeo y la productora argentina “Cuatro Cabezas”. Una historia paralela de la gente asesinada, desaparecida y torturada, y la marcha del Mundial de fútbol de 1978 celebrado en Argentina y ganado por su selección en plena dictadura militar: la exaltación nacional y del Régimen militar, y la celebración de la población por el triunfo.
A continuación, Albert Recio, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, dio una conferencia, a la que pudo asistir todo el mundo, en la que puso el acento, entre otras cosas, en analizar críticamente algunos pensamientos y discursos sobre la supuesta sociedad posindustrial y posmaterial y sobre la globalización, a la par que apuntaba algunas cuestiones para entender los cambios de la sociedad actual: el papel de la enseñanza y las influencias del feminismo y el ecologismo.
Terminó la jornada el actor y productor de teatro Abel Vitón, con una obra del autor belga Jean Pierre Dopagne: El maestro. Un monólogo cómico-dramático sobre las 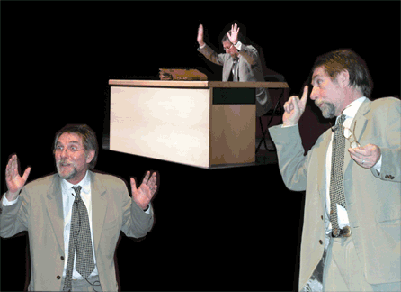 tribulaciones de un profesor entre su vocación, su esfuerzo educativo y la respuesta de sus alumnos.
tribulaciones de un profesor entre su vocación, su esfuerzo educativo y la respuesta de sus alumnos.
La mañana del lunes, día 8
El último día de las Jornadas, en la mañana del lunes 8, pudo vivirse una emotiva y también sustanciosa mesa dedicada al desastre del Prestige. En ella intervinieron Xesús Veiga, Antón Masa y Carmela García González.
Comenzó el acto con la proyección de un vídeo sobre el hundimiento del Prestige, las primeras declaraciones de Fraga, Aznar, Rajoy y otros responsables del PP, la rápida acción de los hombres y mujeres de la mar, la respuesta social para paliar el desastre y la movilización encabezada por la plataforma Nunca Máis.
Después, Virgina Calatayud presentó el acto y contó, brevemente, su experiencia y la del grupo de voluntarios del que formaba parte que se trasladó de Madrid a Galicia para ayudar en las tareas de limpieza de fuel en la costa gallega.
Siguió Xesús Veiga, economista y diputado en la Xunta de Galiza por el BNG, que apuntó las claves que a su juicio explican la respuesta movilizadora tan masiva de la sociedad gallega ante el desastre del Prestige y el impacto que todo ello ha tenido en la esfera política (6).
Después, Antón Masa, miembro de Inzar y presidente de la “Asociación por la defensa de la Ría de Pontevedra”, que forma parte de la plataforma Nunca Máis, entró en detalle en las características más relevantes de ese amplio movimiento social, que se lanzó no sólo a la protesta, sino a la acción de limpieza, compuesto por la gente más directamente afectada y por aquella que se movilizó solidariamente y participó en las más diversas tareas.
Y por último, Carmela García González, catedrática de Biología en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Coruxo en Vigo, y estudiosa de las repercusiones sociales de las biotecnologías, abordó, con el Prestige como fondo, los problemas a los que se enfrentan las actuales sociedades ante las situaciones de riesgo inherentes a ellas, a la hora de la toma de decisiones, proponiendo una nueva cultura y unos nuevos marcos de participación ciudadana para afrontar esos problemas (7).
Al final, tras la densa e interesante sesión, se sumaron dos golpes de emoción: el impacto del recuerdo del desastre del Prestige, y la movilización que produjo, y las palabras de despedida que cerraron las Jornadas... a los que se añadió, seguramente para muchos, otros: el alivio de que terminamos a una hora “prudente”.
____________________
(1) La organización de Madrid Liberación-Amauta.
(2) Pertenecientes a diversas organizaciones, como Acción Alternativa, Revolta, Inzar, Zutik, Canarias Alternativa, Lliberación, Liberación (de diferentes lugares), Liberazión..., o simpatizantes de ellas, lectores de PÁGINA ABIERTA y otras personas interesadas en el programa.
(3) Ver entrevista a Antonio Remiro en PÁGINA ABIERTA, nº 130 (octubre de 2002).
(4) Véase PÁGINA ABIERTA, nº 126, de mayo de 2002.
(5) Ver el informe titulado “La regulación de la prostitución” (PÁGINA ABIERTA, nº 132-133).
(6) Ver el informe del mismo título en PÁGINA ABIERTA, nº 141 (octubre de 2003).
(7) Ver el artículo de Xesús Vega “¡Nunca máis!”, en el informe “Prestige: protesta y reacción social frente a la catástrofe” (PÁGINA ABIERTA, nº 134, de febrero de 2003).
(8) Véase el cuaderno “El caso del Prestige: expertos, ciudadanos, decisiones y riesgos” de PÁGINA ABIERTA, nº 138 (junio de 2003).