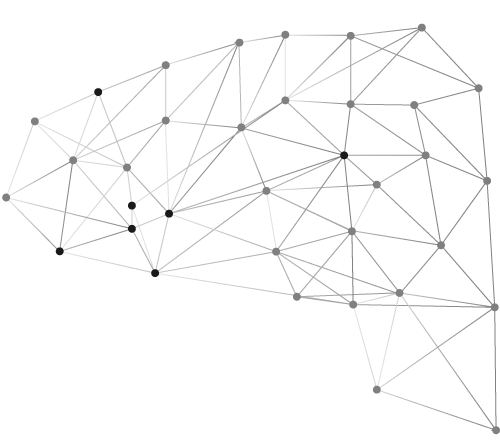lavanguardia.com, 26 mayo 2018
Decía en mi último artículo que todos los catalanes que no queremos que Catalunya se adentre en una ruta sin salida debemos impedirlo –cualquiera que sea nuestra opción política– con nuestra palabra y nuestro voto, evitando que hablen en nombre de todos quienes ningún derecho tienen a hacerlo. En este sentido, he escuchado recientemente diversas voces que reiteran idéntica idea: ha de haber diálogo, pero este ha de comenzar, primero, dentro de Catalunya y entre las dos mitades en las que está dividida la sociedad catalana. Catalunya ha de comenzar por dialogar consigo misma. Sólo así podría dialogar con el Gobierno central, en una segunda etapa, con la solvencia y la fuerza negociadora que le brindaría una amplia mayoría de catalanes.
Ahora bien, este primer diálogo entre catalanes exige, de entrada, que aquella parte de Catalunya que hasta ahora ha llevado la voz cantante en nombre de todos, por arrogarse en exclusiva la representación de un idealizado “pueblo catalán” al servicio del canon nacionalista, admita la realidad de los hechos y que, por consiguiente, en lugar de este pueblo mítico –uno y uniforme–, existe una pluralidad de ciudadanos libres, con intereses e ideologías diversos cuando no contrapuestos, pero igualados todos por idéntico derecho a participar de forma activa en la conformación del futuro de su país, al que están irrevocable y gozosamente unidos. Este reconocimiento de la pluralidad catalana no es fácil. Joan Coscubiela da testimonio –en su reciente libro Empantanados– de que algunos se niegan a admitir que su Catalunya no es toda Catalunya, empeñándose –por ejemplo– en vender que la gran concentración a favor de la unidad de España del domingo 8 de octubre fue una manifestación de franquistas y fascistas venidos del resto de España.
Asumida esta realidad plural de Catalunya, la consecuencia forzosa que extraer es que, siendo Catalunya plural, como tal hay que tomarla y como tal hay que gobernarla, sin querer transformarla mediante un deliberado y concienzudo constructivismo social – fer país–, para mutarla en una realidad distinta que se acomode al ideal del sueño nacionalista. Josep Tarradellas –que encarnó con dignidad la Generalitat durante años– lo tenía claro. Josep Maria Bricall lo recoge con precisión en sus memorias: Catalunya ya existe y, por tanto, no se ha de hacer ni rehacer sino que se ha de gobernar, razón por la que todos sus ciudadanos merecen la misma consideración, sin distinguir entre “els nostres” y los otros. Por ello, cuando el president Tarradellas regresó a Barcelona después de su largo exilio, al dirigirse a quienes le aclamaban en la plaza Sant Jaume, les habló así: “Ciutadans de Catalunya, ja soc aquí”. Esto es: ciudadanos de un país real, plural y complejo; no integrantes de un pueblo mítico, uniforme y unívoco, que sólo existe en la imaginación de quienes quieren imponer su sueño.
Lo dicho se concreta en dos ideas simples pero de no fácil puesta en práctica en el seno de una sociedad que ha estado largo tiempo sometida a una hegemonía nacionalista. Primera: los programas políticos hemos de decidirlos nosotros, los catalanes –todos los catalanes–, en igualdad de condiciones, a través de las instituciones políticas propias de la democracia representativa, y sin que nadie esté respaldado o reforzado por un prius de pretendida superioridad moral, pues Catalunya no es de nadie ni nadie está tampoco en posesión del tarro de las esencias patrias. Segunda: la acción política no ha de empeñarse en fer país, esforzándose en mutar el país que ya existe en otro país ideal a la medida de las aspiraciones y deseos de una parte de su población; la acción política ha de centrarse en la autogestión de los propios intereses y el autocontrol de los propios recursos, para, una vez asumidas y aseguradas estas competencias, dotar a Catalunya de una administración pública eficiente y moderna al servicio de unas prioridades definidas a partir de resultados electorales, sin olvidar que la pertenencia a una sociedad que dispone de unos servicios colectivos que funcionan es hoy un hecho decisivo.
En su discurso de ingreso en la Acadèmia de Jurisprudència – Iglesia y catalanismo político (1874-1912)–, Víctor Reina destacó que Valentín Almirall protagonizaba la idea catalanista en los primeros años de la Restauración, y que este protagonismo era mal tolerado desde una perspectiva católica por Josep Torras i Bages, quien –el 6 de diciembre de 1886– escribió una carta dirigida a su amigo Jaume Collell en la que se quejaba del tono “endiablado y anticristiano” del Almanach de la Campana de Gràcia en el que publicaban Almirall y sus amigos, y añadía estas definitorias palabras: “No poden ser aquesta gent els restauradors de Catalunya”. Tomo estas palabras del entonces canónigo y concluyo que ni “aquesta gent” ni “cap altra gent” pueden atribuirse hoy la condición de “restauradors” de Catalunya, por la sencilla razón de que no ha de ser restaurada sino gobernada. Y esta tarea es cosa de todos nosotros, los catalanes. De todos los catalanes.