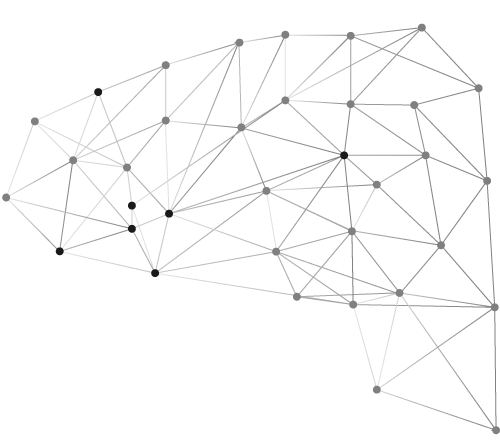elpais.com, 15 de julio de 2018
Si el catalanismo no fuera una idea, sino una persona, debería hacer suyas las palabras famosas de Mark Twain: “Las informaciones sobre mi muerte son algo exageradas”. Muchas son las voces, normalmente interesadas, que dan por muerta la ideología hegemónica en la política catalana durante el último siglo largo.
A pesar de la exageración, motivos no faltan para pensarlo, o al menos para que algunos lo deseen, como son la práctica desaparición del sentido pactista o transaccional fruto de la polarización política entre independentismo y antiindependentismo, y sobre todo de la división identitaria de la sociedad catalana en función de cuestiones aparentemente sin suficiente relevancia hasta hace cuatro días, como son la lengua familiar, el origen geográfico, los apellidos o el sentido de pertenencia.
A ambos lados del conflicto, hay fuerzas sólidamente instaladas que atribuyen al catalanismo una buena parte de los males que padecemos ahora mismo. Desde el independentismo se le hace responsable de las indecisiones, las ambigüedades y las cesiones a las que se atribuye la falta de reconocimiento de Cataluña como nación y la incapacidad para alcanzar la teórica plenitud de la república. Desde cierto antiindependentismo identificado con la nación española se le atribuye el aprovechamiento del autogobierno para la construcción subrepticia de una nación soberana que indefectiblemente debe madurar como un Estado independiente.
La destrucción de la tercera vía, a la que habían dedicado muchos esfuerzos los dos extremos del conflicto a lo largo de los seis años de proceso, ha adquirido ahora una especial urgencia en el momento en que la vía a la independencia ha quedado clausurada y se hace inviable el mantenimiento del status quo. Es el momento pues para redoblar los ataques al catalanismo, tan culpable de traición por los unos como de deslealtad por parte de los demás.
El catalanismo no está muerto y enterrado precisamente porque la única vía útil que queda, ante el fracaso de aquellos dos trenes que estaban destinados a la colisión, es la del posibilismo, el diálogo y el pacto, de forma que se pueda encontrar un territorio intermedio donde construir de nuevo un consenso estatutario y constitucional capaz de incluir a una amplia mayoría de ciudadanos, en Cataluña y naturalmente en el conjunto de España.
Los dos polos extremos del conflicto se han dado cuenta perfectamente de la imprescindible apertura de un nuevo espacio central, pero unos y otros quieren ocuparlo sin renunciar a nada de lo que han defendido hasta ahora. El independentismo se aferra al derecho a decidir y al referéndum pactado, después de digerir el abandono de la unilateralidad y la desobediencia. El antiindependentismo más envarado se niega a gratificar la ruptura de la legalidad con un proceso reformista que pueda dar satisfacción al menos a una parte del mundo independentista.
La idea que les ronda por la cabeza a unos y otros extremos es la división en dos comunidades al estilo del Ulster, de forma que se pacte de poder a poder, ya sea la celebración de un referéndum, como exige el independentismo, ya sean las cuotas comunitarias en las instituciones, en la escuela y los medios de comunicación públicos. Ambas son ideas separadoras y separatistas, que atentan directamente contra el espíritu del catalanismo, anulan la historia del autogobierno y atacan a una parte de la ciudadanía, probablemente mayoritaria, que ve perfectamente compatibles las identidades catalana y española y la convivencia entre las dos lenguas y culturas compartidas. No está de más aclarar que también atentan contra el mismo espíritu de la Constitución española, que es el fundamento del autogobierno.
El independentismo piensa que, como en el Ulster, la demografía y la incapacidad reformadora española jugarán a su favor, de forma que en cuestión de una generación tendrá la mayoría para imponer el referéndum y la independencia. El antiindependentismo considera que sin la hegemonía y el casi monopolio institucional y mediático actual podrá revertir en su favor a la opinión catalana en muy poco tiempo.
Esta perversa idea norirlandesa, vista primero como amenaza y ahora esgrimida por algunos como alternativa, también tiene inconfesables motivos de competencia electoral y se corresponde con la persistencia de la subasta identitaria en la que están enfrascados los dos polos enfrentados. Tal y como han explicado muy bien los politólogos Astrid Barrio y Juan Rodríguez Teruel (Agenda Pública) la subasta identitaria impide la aproximación reformista y conduce directamente al enfrentamiento civil. Ya quisiera Esquerra parecerse al PNV y abandonar la subasta, que también quisieran quizás abandonar el PP o incluso Ciudadanos, pero todos se sienten impelidos a seguir las pulsiones más bajas de cara a disputar los votos a sus competidores y mantener la apuesta polarizadora hasta el final.
La vida de este catalanismo reprobado ahora a ambos lados ha sido gloriosa y fructífera. Casi todo lo que tiene hoy Cataluña, y tiene mucho en tanto que país con una inconfundible identidad nacional, pertenece a su legado. La lengua, la cultura, el prestigio, la misma ciudad de Barcelona con su proyección y su marca internacional, la contribución a la prosperidad y la democracia españolas y la construcción europea, todo ello forma parte del patrimonio del catalanismo. El camino que están emprendiendo estos separadores renovados es peligroso e irresponsable. La aparición de dos comunidades nacionales compactas en Cataluña, sin nada entre ambas, sí sería la muerte definitiva del catalanismo, pero también de la convivencia y probablemente de la democracia. Y también de la catalanidad, que es como decir de Cataluña.